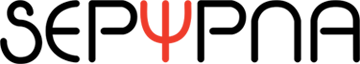La Barbie. Una adolescente sin tiempo
PDF: michelena-barbie-adolescente-sin-tiempo.pdf | Revista: 30 | Año: 2000
Michelena, Mariela
Psicólogo
Comunicación presentada en XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, que bajo el título “Trastornos de la personalidad en la infancia y en la adolescencia”, se celebró en Donostia/San Sebastián los días 27 y 28 de octubre de 2000.
Como afirman Moses y Eglée Laufer, hablar de adolescencia es hablar de la novedad de un cuerpo física y sexualmente maduro. Pasar de lo edípico, como meramente sexual, a una sexualidad edípica incestuosa y en consecuencia, peligrosa. En este sentido, reconocen en algunos adolescentes “el afán irreconciliable e infatigable de hacer algo con respecto al propio cuerpo o, más precisamente, de alterar la imagen corporal.” (Laufer, M., 1986) Buscan así mantener la ilusión de que controlan ese cuerpo que cambia vertiginosamente y que se erige como un perseguidor.
En la presente comunicación, intentaré ilustrar estas afirmaciones a través del tratamiento de Lucía, una adolescente que libraba una lucha “a muerte” con su cuerpo. Una lucha que no sólo se libraba en su cuerpo, sino en el cuerpo de su muñeca Barbie, con quien mantenía una curiosa relación.
Lucía es la hija mayor de una pareja de profesionales. Sus padres, que llevan tiempo preocupados porque la ven muy retraída, acuden a consulta a partir de un intento de suicidio.
La primera vez que la vi, Lucía tenía 17 años y 26 pendientes, distribuidos a todo lo largo de su geografía corporal.
Boca, nariz, ombligo, uña. Lo que una vez fue pelo, ahora son rastas, nudos enmarañados que no dejan ver su cara. Lleva pantalones de ciclista, botas de escalador y atuendo de homeless. Lucía asusta. Está claro que no sabe qué más puede hacerle a su cuerpo. Lo ha probado todo: agujerearlo, “rastearlo”, disfrazarlo. Incluso, ha intentado matarlo.
En la primera entrevista, me explica por qué su habitación es el lugar del mundo que prefiere:
L: “Allí no hay reloj, y tengo la sensación de que hay tiempo para todo. Tengo cojines por el suelo y velas. ¡Ah! y una Barbie. Vestida de novia, colgada del techo. Ahorcada. Es que la odio. Es la típica mujer artificial. Tan guapa, tan arreglada. Completamente artificial.”
No como tú, que eres tan natural… –le dije en tono distendido, impactada todavía por su apariencia de disfraz–
Lucía se mostró sorprendida. Como si nunca hubiera reparado en la artificialidad de su propio aspecto.
La imagen escalofriante de esta Barbie ahorcada, con su traje de novia, conmocionaba tanto como la imagen de Lucía.
Pero, ¿qué ahorcaba Lucía con esa Barbie ahorcada? ¿La infancia de una niña que juega a ser mayor? ¿Su propia sexualidad? ¿Qué grave crimen habría cometido su muñeca para merecer ese castigo? Porque la Barbie no es una muñeca más. Una Barbie es una muñeca con formas de mujer; sexuada y seductora. El prototipo de “mujer-objeto”, objeto sexual, objeto de deseo. A lo largo del tratamiento se fueron desplegando múltiples significados de esta curiosa relación.
Al principio, las sesiones transcurren en medio de un silencio impenetrable. Su vida cotidiana preocupa. Bebe hasta perder el sentido. Roba de una forma descontrolada, sin ningún discernimiento, ni de la falta que comete, ni del peligro que corre. Pasa noches enteras sin dormir, y los días como un zombi. Come poco. No asiste a clases. Busca peleas en los bares. Viaja en moto sin protección. Lleva una vida sexual promiscua… Y, no obstante, acude a todas las sesiones. Eso sí, con 15 minutos exactos de retraso.
A los dos años de empezado el tratamiento trae el siguiente sueño:
L: “Soñé que me quitaba todos los pendientes para lavarlos y después no me los podía volver a poner. Faltaban unos y había otros, raros, que no eran míos. Empecé a abrir cajones y encontré cosas para el pelo. Cintas de raso, una diadema con un corazoncito, todo era rosa, como de niña. Mi madre quería que yo me las pusiera, pero yo se las regalaba a mi hermana, y le decía a mi madre que yo ya no era una niña.”
Y agrega: “De las cosas del pelo, no sé. A mí me encanta peinar y que me peinen. De pequeña era mi madre quien me peinaba. Le encantaba peinarme. Yo siempre estoy peinando a mis amigos, haciéndoles peinados raros. Les corto el pelo, les tiño, les hago rastas, juego. Ahora me da pena porque ya nadie me toca el pelo. A veces mi madre se pone a revisarme el pelo y pone cara de asco. Casi ni se me acerca. Busca piojos. Eso me da una rabia horrible.”
El pelo de una niña es un lugar de encuentro entre madre e hija. La madre “juega a las muñecas” con el pelo de su niña. Con sus rastas, Lucía quiebra ese espacio y convierte el puente de unión en una prueba de obstáculos. Su madre tendría que abrirse paso entre la maraña de sus rastas para llegar a ella. En ese sentido, las rastas, que aparentan ser un ademán de autonomía “ya no soy una niña y hago con mi cuerpo lo que me da la gana”, están tan dedicadas a su madre, como el corazoncito rosa de la diadema que aparece en el sueño y representan una demanda radical de volver a ser “la Barbie de mamá”, el bebé que exige rendición incondicional y amor a prueba de rastas y de piojos. “Si me quieres, tienes que quererme como sea.” Por su parte, Lucía perpetúa su infancia cuando “juega a la Barbie” con el pelo de sus amigos.
Meses después, Lucía comenta que la noche anterior había estado triste y dice: “No aplanada como estaba antes, sólo triste. Pensaba: ¡Qué pena! Ya no soy una niña. ¡Qué pena! Mi abuela está muerta. ¡Qué pena aquel vestido que ella me hizo y que ya no me puedo poner! ¡Qué pena!…” Así, fue enumerando sus penas, sus pequeños duelos. “Ni siquiera tenía ganas de llorar –me explica– solamente tenía pena”.
La Barbie es una muñeca que no tiene ni padres, ni hijos. Ni dependencias, ni responsabilidades. Como ser autogenerado, no sufre “las penas” del conflicto edípico. Tiene muchos vestidos y, milagrosamente, todos le sientan bien. Siempre le sientan bien. Porque la Barbie ha detenido el tiempo en su figura. La Barbie no crece, no baja de peso, no engorda. No ha pasado por el proceso de cambiar, ni piensa envejecer.
En la sesión del “qué pena”, Lucía recuerda un vestido de niña que ya no puede usar. Un vestido irrecuperable, como su cuerpo infantil.
Si jugar a la Barbie consiste en cambiarle los vestidos a una muñeca; crecer consiste en todo lo contrario. Crecer, es cambiarle el cuerpo a los vestidos de una niña.
Sin la sesión del “qué pena”, sin el duelo que ha vivido Lucía por lo que está perdido para siempre, no habría sido posible la sesión, que ocurrió varios meses después:
L: “Estoy harta de ser “rara”. Ser “rara”, sí, será muy original pero no tiene ningún sentido. Además, se llama a algo “raro” cuando no se sabe si es bueno, o si es malo. Ser raro no significa nada. Ya tengo ganas de ser normal.
Estoy poniendo orden en mi habitación. No te creas, no es nada fácil. No sé qué hacer con la Barbie, la veo hasta con cariño. He pensado en quitarla. Ya no la necesito. A veces la miro y me pregunto: “¿¡En qué estaría yo pensando para colgar a esa Barbie allí, y maquillarla con ojeras, con cara de muerta y sangre por la boca!?”
Lucía empieza a desprenderse de la Barbie y de su identidad de “rara”, como un niño se desprende de su objeto transicional. Con un poco de nostalgia pero sin dramatismo. Como ella dice, “ya no los necesita”. Y, como diría Winnicott, (1971) la Barbie va a caer, como un cascarón vacío, por su propio peso, porque ya no tiene una función que cumplir.
La despedida se prolongó un mes y pasó por distintas etapas. La descolgó del techo, la “des-ahorcó” y la tuvo unos cuantos días sentada sobre su escritorio. Tenerla “frente a frente” la obligaba a mirarla de cerca y esta imagen especular la impresionaba; entonces se animó a lavarle la cara y a quitarle las ojeras y la sangre que salía de su boca. Después decidió que su Barbie merecía lo que ella denominó “un entierro digno”. Buscó una caja de galletas “de su tamaño” y allí la guardó. Desde entonces, no ha vuelto a mencionarla.
Lucía reconoce el paso inexorable del tiempo. Hace el duelo por su cuerpo de niña, a través de ese vestido de la infancia que no podrá volver a usar. Ahora puede ofrecerle a la Barbie un digno entierro y dejarla descansar en paz. Ya no la necesita perennemente castigada, condenada a muerte, muriendo por el pecado de crecer. Sólo a partir de ese duelo por el cuerpo perdido de la infancia, y la renuncia a la satisfacción de los deseos edípicos incestuosos, es posible que el adolescente acepte su propio cuerpo crecido, sexuado.