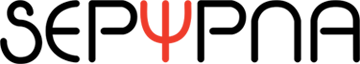De la adolescencia hacia la edad adulta en una sociedad de cambios acelerados
PDF: gualtero-adolescencia-edad-adulta.pdf | Revista: 47 | Año: 2009
Gualtero, Rubén D.
Sociólogo. Responsable del Departamento de Estudios y Publicaciones de la Fundació Orienta. Coordinador de redacción de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del Adolescente.
Ponencia presentada en el XXI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Períodos de transición en el desarrollo e intervenciones psicoterapéuticas” tuvo lugar en Almagro del 17 al 18 de octubre de 2008.
RESUMEN: Que vivimos una época de cambios acelerados es algo difícilmente cuestionable, de la misma manera que la adolescencia es un momento de gran trascendencia en el ciclo de la vida. El artículo trata sobre esta interrelación adolescencia-sociedad actual, haciendo especial énfasis en tres aspectos: la mercantilización del cuerpo, las trasformaciones en el ámbito familiar y el acceso al mundo laboral. Finaliza planteando algunos riesgos en este proceso de transición.
Palabras clave: adolescencia, sociedad postindustrial, cuerpo, familia, mercado laboral.
ABSTRACT: FROM ADOLESCENCE TO ADULTHOOD IN A SOCIETY OF ACCELERATED CHANGE. That we live in an age of accelerated change is quite unquestionable, in as much as adolescence is a moment of great transcendence in the life cycle. This paper deals with the interrelationship between adolescence and current-day society, emphasizing on three aspects: the commercialisation of the body, transformations in the family and the access to labour. The paper finally points out certain risks associated to this process of transition.
Keywords: adolescence, post-industrial society, body, family, labour market.
Lo que me sorprende al volver la vista a mi juventud e incluso a mi adolescencia es la enorme rapidez con la que se cree estar de vuelta de lo fundamental y con la que incluso se niega lo fundamental.
Chesterton (2003, p. 101)
INTRODUCCIÓN
Antes que nada quisiera señalar que los jóvenes, la adolescencia en general, y su tránsito hacia la edad adulta, ha sido objeto de atención y polémica ya desde épocas remotas, además de uno de los momentos más señalados en el ciclo de la vida de los grupos humanos, tal como lo ponen de manifi esto los estudios etnográficos que documentan la presencia de los ritos de paso, en pueblos, culturas y latitudes muy diversas. Por tanto una primera consideración es que no es para nada un tema nuevo, al contrario, se trata de un hecho y una vivencia importante no solo a nivel general sino en la vida de cada uno de nosotros. Seguramente de muchas cosas podemos olvidarnos, pero costaría entender que alguien no tuviera ningún recuerdo de su adolescencia.
El otro aspecto que quisiera destacar, y sobre el que centraré este trabajo, es que si bien no estamos ante un tema novedoso, sí que hay algo muy significativo en el “mundo de la vida” –en el sentido del lebenswel hursseliano– en el que les ha tocado crecer. Así, y a diferencia de cualquier otra época de la historia, nunca como hasta ahora la sociedad en su conjunto, y especialmente el mundo occidental, ha experimentado una serie de cambios en un periodo de tiempo tan corto. Hace unos cuantos días en un informe sobre urbanismo se comentaban que en las últimas décadas, sí, décadas, se había construido más que desde la prehistoria hasta este momento. Es posible que haya algo de exagerado en esa afi rmación pero, seguramente, todos recordarán la aparición de los primeros teléfonos móviles, pesados, aparatosos y con unas funciones básicas. Pues bien, ahora son ligeros, ágiles y con múltiples prestaciones, y todo esto en pocos años. Y así podríamos multiplicar los ejemplos ya sea en relación con internet, las aplicaciones informáticas, la biotecnología, la neurofisiología, la robótica; en definitiva, nos asombraríamos de los enormes cambios que se están sucediendo de forma vertiginosa en cualesquiera de los ámbitos que constituyen la llamada sociedad postindustrial.
Y no se trata únicamente de cambios tecnológicos, también asistimos, diría que con cierta perplejidad, a profundas transformaciones en otros ámbitos como pueden ser la vida familiar, laboral, de las relaciones interpersonales, consumo de masas, etc. Es decir, a diferencia de otras épocas, la adolescencia como un momento de la vida marcado por las transformaciones –corporales y morfológicas–, desprendimientos, búsquedas –de identidad y autonomía–, de incertidumbres y grandes anhelos (Aberastury et al, 1984; Kaplan, 1986, Hogan and Astone, 1986), tiene como marco de referencia un mundo en el que “conceptos como ambivalencia, borrosidad, contradicción, perplejidad, etc. cobran importancia, una importancia que con los cambios radicales parece crecer sin pausa” (Ulrich Beck, 2000, p. 29).
La pregunta que surge es cómo crecer en estas circunstancias. Por supuesto que no tengo la respuesta y dudo que se pueda tener en su totalidad. Lo que sí podemos es intentar analizar algunos aspectos de la relación adolescencia-sociedad actual; relación de profunda y mutua imbricación, que en cada momento histórico ha marcado el tránsito hacia la adultez.
Para ello, haremos referencia a tres cuestiones que nos parecen características de nuestra época y que, sin duda, están condicionando –para bien o para mal– la vida y el modo de construirse de los jóvenes de hoy día. En primer lugar hablaremos de la mercantilización del cuerpo joven y la fascinación que produce entre los adultos. En segundo lugar de “familias particulares” o “esas familias modernas tan complicadas, donde todo el mundo llama a todo el mundo por el nombre de pila” (Coetzee, 2005, p. 46). Y, por último, de las relaciones de los jóvenes con el mundo laboral y sus dificultades de emancipación.
MERCANTILIZACIÓN Y FASCINACIÓN DEL CUERPO JOVEN
Pocas veces como en la época actual la imagen del cuerpo ha estado tan presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Se trata de una presencia invasiva y constante que poco a poco ha ido conformando un dictado del cual difícilmente se puede estar al margen y que afecta, sobre todo, a los jóvenes y a los adultos. A los jóvenes, por la enorme necesidad que tienen de sentirse aceptados, y que supone, para la mayoría, seguir los patrones de la moda que, a su vez, suelen ser los aceptados por sus iguales (Giodarno, 2003). El otro grupo son los adultos, especialmente, los más viejos, un colectivo cada vez más numeroso e importante desde el punto de vista de la mercadotecnia. En este caso, la consigna es conseguir un “cuerpo joven” que suplante al “cuerpo real” en el que se ha hecho, se está haciendo o se teme que se haga evidente, el deterioro causado por el paso de los años y que, por lo mismo, es objeto de rechazo y de ocultación.
El cuerpo, que cautiva a los jóvenes y a los que no lo son tanto, tiene unas características determinadas y responde, básicamente, al canon siguiente: un individuo blanco, atlético –o delgada si es una mujer– y bello. En ningún otro momento como hasta ahora se ha visto y reproducido una figura tan prototípica; es decir, como modelo que se tiende a imitar y, a su vez, como un cuerpo “modelado” a base de esfuerzo, dietas y gimnasio. En cualquier caso es una imagen –ideal– que contrasta con todos aquellos cuerpos “desgarbados” por la pubertad, lo que genera más de un desengaño y preocupación. Como dice Lasa, aludiendo a estas vivencias, son “cuestiones que pueden apasionar y fascinar al adolescente, pero también obsesionarle, angustiarle y aterrorizarle” (2003, p. 55).
A fin de profundizar brevemente en los dos aspectos que acabamos de plantear –por un lado, el carácter invasivo y omnipresente y, por otro, su papel hegemónico– haremos un pequeño recorrido por la historia del cuerpo. En este sentido llama la atención el poco interés que el cuerpo ha despertado entre los estudiosos de las diferentes disciplinas sociales, especialmente entre los historiadores. Más aún, los textos que hablan de la vida y las costumbres en épocas pretéritas están centrados fundamentalmente en los adultos, con lo cual las referencias a la infancia y más concretamente a la juventud son todavía más escasas. Al preguntarse, “¿Por qué no se habla del cuerpo en la Edad Media?”, Le Goff y Truong responden: “Porque constituye una de las grandes lagunas de la historia, un gran olvido del historiador. La historia tradicional, en efecto, estaba desencarnada. Se interesaba por los hombres y, accesoriamente, por las mujeres. Pero casi siempre sin cuerpo. Como si la vida de éste se situara fuera del tiempo y del espacio, recluida en inmovilidad presumida de la especie” (2005, p. 11). En este sentido, sabemos poco de la vida de los niños y los adolescentes en la antigüedad (Potsman, 1994, p. 25); sin embargo, lo que sí ha trascendido y pervive hasta nuestros días es el cuerpo joven (Kurós (1)) como modelo “escultural” de la figura humana, cuyo “reino de la belleza” (Gombrich, 2003) alcanzó su máximo esplendor durante la Grecia clásica. Aparte de este ideal artístico, en la vida social y cotidiana su presencia fue mucho menos relevante, pues el saber, la autoridad y el poder, lo ejercían las personas adultas, fundamentalmente los hombres. El deporte y, sobre todo, el campo de batalla constituyeron, pues, los lugares apropiados para el lucimiento del cuerpo joven en el mundo grecorromano (2). En la Edad Media se asiste a un hundimiento de las prácticas corporales y a la supresión o relegación de los lugares del cuerpo de la Antigüedad pero, “paradójicamente, este se convierte en el corazón de la sociedad medial” (Le Goff y Truong, 2005, p. 31), especialmente a partir del discurso –punitivo y ascético– que introduce el cristianismo. Desde entonces y hasta hace pocos años, el joven pasa a ser ante todo objeto de control –en el sentido actual del término– más que de admiración, especialmente por los “peligros de la carne” que se acentúan durante esta etapa de la vida. Es interesante resaltar cómo ideas y prácticas relacionadas con el cuerpo y la sexualidad han pervivido y nos resultan familiares a pesar de los cambios que sobre su “construcción” se han ido sucediendo a lo largo de la historia (Foucault, 1978 y 1987, 1980).
No obstante la diversidad de opiniones, posiblemente no es hasta el s. XVIII que se pueda hablar de la “aparición” o “invención” de la infancia, en el mundo Occidental, y hasta la revolución industrial cuando se empieza a considerar la adolescencia como un momento, entre la infancia y la adultez, destinado a la formación de aquellos que se han de incorporar a un nuevo “mercado” de trabajo, cada vez menos rural y con necesidad de una mano de obra especializada (Diverio, 2004, p. 121). Sin ánimo de entrar en la polémica sobre el origen del constructo adolescencia –por otro lado ajeno a la perenne rotundidad con que emerge la pubertad biológica y el cortejo de cambios que lleva aparejada–, lo cierto es que desde los inicios de la modernidad hasta nuestros días, todo lo relacionado con “la infancia” y “la juventud” no ha parado de consolidarse, manifestarse y penetrar diferentes órdenes de la vida social: desde las primeras leyes encaminadas a la protección y defensa de la infancia, hasta la actual preocupación por el papel didáctico de los juguetes, la programación televisiva, la alimentación, etc. En un periodo relativamente corto, además de una ingente producción normativa, la preocupación por el niño y el joven ha llevado a la creación de nuevas especialidades –médicas, psicológicas, docentes– como también de dispositivos asistenciales –ambulatorios y de internamiento–, educativos –aulas especiales y centros de reeducación–, penitenciarios, recreativos, además de una importante producción teórica desde las ciencias sociales (Castells, 1980; Foucault, 1990; Giddens, 1994).
Por tanto, si hasta hace relativamente pocos años los adolescentes han permanecido en la sombra –con excepción del mundo griego que le otorgó un cierto lugar de privilegio–, asistimos a una exaltación de la juventud, especialmente a través del culto al cuerpo –hermoso, perfecto– y el rechazo a cualquier signo o síntoma de envejecimiento. Pocas veces como hasta ahora el cuerpo del joven había estado tan presente en el imaginario social y asumiendo el protagonismo de la fi gura humana, erigiéndose no solo en el espejo en el cual se han de fijar todas las miradas, sino también en el “ideal” al que los adultos de cualquier edad han de aspirar a lo largo de la vida. Pero no es simplemente un ideal físico el que se ha de perseguir, no solo el cuerpo “ha de ser joven”, también se ha de mantener joven el “espíritu”, el “alma”, sobre todo –y no únicamente– cuando se va haciendo evidente el deterioro de los años que la ortopedia médica no puede paliar del todo. Como planteamiento para el nuevo milenio, en el suplemento de una revista dedicada a un público masculino joven, en su editorial decía:
«Al grito silencioso de “intenta estar bien!” os invitamos a conocer el lenguaje de vuestro cuerpo, y a moveros con comodidad dentro de él. Por qué no rechazar las prisas y los malos rollos con un cóctel muy masculino: una parte de deporte, dos de alimentación saludable, otra de sensibilidad a flor de piel, tres de aprendizaje de los olores y las texturas, unas gotas de introspección para acumular energías positivas. Y en un vaso largo bebamos lentamente. Recordando, como dijo ese tipo de sabio que “hoy es el primer día del resto de tu vida”. No dejemos que nadie nos estropee la fiesta» (GQ, 2000, p. 4).
Nos encontramos pues, que ante esta presencia hegemónica del cuerpo joven –en algunos casos cada vez de menor edad–, difícilmente los chicos o chicas podrán sustraerse a la imagen que va asociada a la mayoría de los productos de consumo cotidianos –ropa, alimentación, cosmética–. Es verdad que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder a según qué productos, pero lo que casi siempre tienen presente es la imagen que acompaña a la mercancía.
«Me encantaba mirar los anuncios de cigarrillos que aparecían en Time, Newsweek y Life. Los hombres Malboro a caballo, las mujeres que fumaban Virgina Slims con su ropa interior victoriana, bajo el lema publicitario: “¡Has recorrido un largo camino, muchacha!”, y las chicas Salem, sanas, de pelo oscuro, vestidas con tejano, paseándose con unos muchachotes bronceados y musculosos. Las mujeres reían mientras apuntaban con una manguera a los hombres. Eran americanos limpios, sanos, amantes de la diversión, con aliento a menta. Yo miraba con atención aquellos dioses modernos, procurando captar cada detalle del movimiento de sus cuerpos. Blancos, extranjeros, pero al alcance de mi mano en la página» (Vakil, 2000, p. 116).
El que habla es el protagonista de la novela El chico de la Playa, del escritor hindú A. Vakil, un muchacho a punto de entrar en la pubertad. Como se puede ver estamos ante una descripción que destaca unas figuras que se perciben como ideales y que, sin embargo, en muchos casos no se asemejan con el cuerpo real que se posee. Podemos suponer que se trata de una vivencia como mínimo contradictoria para quienes andan en la nada fácil tarea de construir su representación corporal, su propia identidad. Por supuesto que este hecho no supone la causa de todos los males que pueden padecer en la actualidad los adolescentes y, probablemente, para muchos de ellos y ellas tampoco es un problema, pero en cualquier caso es algo a tener presente, ya que:
“En ningún otro tipo de sociedad de la historia ha habido tal concentración de imágenes dentro de mensajes visuales”… “Estamos tan acostumbrados a ser los destinatarios de estas imágenes que apenas si notamos su impacto total. Una persona puede notar una imagen concreta o cierta información porque corresponda a algo que les interese especialmente en ese momento. Pero aceptamos el sistema global de imágenes publicitarias como aceptamos el clima. Por ejemplo, el hecho de que esas imágenes sean cosa del momento pero hablen del futuro producen un extraño efecto que, sin embargo, ha llegado a sernos tan familiar que apenas si lo notamos” (Berger, 2005, pp. 43-144).
Si tenemos en cuenta lo dicho hasta ahora, resulta que, además de ser el cuerpo joven y “perfecto” el único patrón válido que se exhibe y se ofrece como objeto de “deseo” –tanto desde el punto de vista físico como del imaginario social– resulta que es el mismo en el que se fijan –y cautiva– a los adultos. Es como si, al buscar las figuras adultas de referencia, los adolescentes se encontraran que éstas reproducen su propia imagen. En unos momentos de confusión e inseguridad como es la pubertad y la adolescencia, cabría preguntarnos si esta indiferenciación facilita el crecimiento. Más aún, ¿puede un “postadolescente” (3) –que en muchos casos su máxima pretensión es no dejar de serlo– ayudar a aquel o aquella adolescente que pretende o busca la manera de ser adulto?
Una de las paradojas que vivimos en nuestra sociedad es que mientras por un lado se alaba y magnifica la juventud de forma que se estandariza como prácticamente el único “estilo de vida” (4) (Giddness 1994, p. 106), resulta que se clama, cada vez con más insistencia, la falta de referentes claros que ejerzan de adultos. Por supuesto que no se trata de añorar viejos modelos adultrocráticos o de figuras al estilo del “padre padrone”, sino de dar lugar, hacer posible, unas relaciones coherentes en las que los adultos –sin más eufemismos– se sientan a gusto con su cuerpo y su forma de vida y los adolescentes puedan ser lo que son, encontrar su lugar, “vivir su tiempo”, sin sentirse presionados ni proyectados en un mundo que no es el suyo y que han construido –y usurpado– los adultos para su propio beneficio, no solo económico. Contrariamente a lo que puede parecer, llama la atención el esfuerzo que han de llevar a cabo los adolescentes para poderse diferenciar, huir de un modo de vida (“juvenil”) que no ven como propio, para zafarse de la uniformidad a la que poco a poco, viejos y jóvenes, son convocados por el mercado. “No pretenderás que lleve unos vaqueros roñosos como los tuyos”, decía un adolescente ante la recriminación que le hace su padre por usar pantalones vaqueros rotos y enseñar los calzoncillos.
Para decirlo de forma muy genérica: es un momento en el que a diferencia de épocas anteriores, tienden a desaparecer “etapas” del ciclo vital para concentrar el protagonismo en la juventud o, como mucho, en los adultos a condición de que sean “jóvenes”. Se trata pues, de “una sociedad finalmente convertida en adolescente”, para usar la expresión de Finkielkraut (5) (1987).
Si la tendencia es, como señalaba el filósofo francés, a la indiferenciación de otras “formas de vida”, en pro de un estilo “siempre juvenil”, el resultado es que aquellos que no se adapten a este patrón, tienen muchas probabilidades de ser progresivamente ocultados o estigmatizados. De forma sutil o más directa –como pueden ser los requisitos que se han de cumplir para poder acceder a determinados puestos de trabajo– lo cierto es que estamos ante un fenómeno de mayor envergadura que la idea bastante generalizada que pretende delimitar la cuestión de la apariencia y del uso social del cuerpo al “mundo de la moda y la publicidad”, exclusivamente. Se trata, por tanto, de una situación ciertamente compleja y que impregna otros ámbitos de la vida y del funcionamiento social de nuestros días.
En este sentido, cada vez se percibe con mayor claridad cómo la lucha por la liberación del cuerpo y la sexualidad y su apropiación por parte de los individuos –frente al control que a lo largo de la historia han ejercido diferentes instancias de poder (político, religioso-pastoral), sus discursos y “miradas” (médica, psiquiátrica, pedagógica, jurídica)– está siendo desplazada y progresivamente asumida por el poder económico, gracias a la mundialización del capitalismo (Sennett, 2000; Touraine, 2005), y la búsqueda de la felicidad (paradójica) que promete el hiperconsumo (Lipovetsky, 2006).
FAMILIAS PARTICULARES
Hablaremos a continuación sobre lo que podríamos denominar “la cuestión familiar”, algo que sin duda está a la orden del día ya sea a través de estudios empíricos, análisis teóricos hasta una importante producción de libros de ayuda y autoayuda relacionados con la crianza y el hecho de ser padres. Parentalidad, estilos parentales, el declive u ocaso del padre, las nuevas familias, son algunos de los aspectos que están siendo objeto de debate y que nos hablan de las transformaciones que se están produciendo hoy.
Se trata, pues, de una temática compleja y con implicaciones que pueden ir desde lo estrictamente doméstico y cotidiano hasta aspectos de orden normativo-judicial, pedagógicoclínico-asistencial, socio-económico, etc. En este caso, lo que intentaremos desarrollar tiene un horizonte más modesto y se propone, básicamente, abordar los cambios que en los últimos tiempos, se han ido produciendo en: I) la estructura o confi guración de la llamada “familia tradicional”, II) en las relaciones de pareja, y III), en las relaciones paterno-filiales. Por supuesto que son aspectos que están íntimamente relacionados y que plantear y desarrollarlos de forma aislada sólo tiene una pretensión puramente práctica.
“De todas las instituciones que hemos heredado del pasado –decía Bertrand Rusell, el año 1939–, ninguna está en la actualidad tan desorganizada y mal encaminada como la familia. El amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres puede ser una de las principales fuentes de felicidad, pero lo cierto es que en estos tiempos las relaciones padres e hijos son, en el 90 por ciento de los casos, una fuente de infelicidad para ambas partes, y en el 99 por ciento de los casos son una fuente de infelicidad para al menos una de las dos partes. Este fracaso de la familia, que ya no proporciona la satisfacción fundamental que en principio podría proporcionar, es una de las causas más profundas del desconcierto predominante de nuestra época” (2000, p. 148. Las cursivas mías).
No parece que sea una cosa exclusiva de nuestra época aludir al “fracaso o crisis de la familia”. En este sentido y sin la rotundidad con las que se refería el autor de la cita anterior, hablaremos de procesos de cambio y, especialmente, trataremos de plantear cómo los parámetros que estamos utilizando para analizar la familia actual nos resultan cada vez más obsoletos. En otras palabras, posiblemente el desajuste radica en que estamos pretendiendo –¿añorando?– unas relaciones familiares que no son posibles porque “esa familia” ya no existe o está en un proceso de franca transformación. Por tanto, sin pretender negar que los cambios que estamos viviendo generan riesgos, amenazas, inseguridades y a menudo son una fuente de ansiedad y temor, vaya por adelantado que no estamos del lado de quienes en la actualidad consideran que cualquier pasado fue mejor, ni de quienes etiquetan o pronostican un negro futuro para la vida familiar y las nuevas generaciones.
Nuevas configuraciones familiares
“Su segundo marido tenía el pelo canoso desde la adolescencia, las cejas cruzándole la frente amplia, una boca de labios delgados y la punta de la nariz buscando el cielo. Era quince años mayor que ella y desde que la conoció era doctor en el hospital Inglés. Cardiólogo para mejor información. Era también, y quizá sobre todo, un hombre bueno, para efectos padre, como ella madre, de los cinco hijos que tenían entre ambos. Dos de ella con su primer marido, dos de él con su primera mujer y una que procrearon juntos en su época de oro” (Mastreta, 2007, p. 195).
Esta familia que describe Angeles Mastreta, en su reciente obra Maridos, viene a ejemplificar un modelo que lejos está de la que hasta hace relativamente pocos años se consideraba prototípica: padre, madre e hijos. Este tipo de familia nuclear, con sus posibles variaciones (6), continúa no obstante siendo mayoritaria y coexiste con nuevas formas, de manera que más que un modelo único lo que aparece es una constelación de agrupaciones familiares.
Sin ánimos de hacer un listado exhaustivo, podemos hablar de cuatro grandes grupos: la familia biparental postradicional –heterosexual, urbana y cada vez menos numerosa–; la familia monoparental –cada vez más frecuente, con un solo progenitor, generalmente la madre–; la familia reconstituida, después de un divorcio o separación, como la que aludía la cita– y, por último, las familias homoparentales de hecho o de derecho, menos habitual y en las que la presencia de hijos son básicamente de una relación anterior, puesto que las posibles adopciones, además de menos frecuentes en la legislación actual, es objeto de debate a varios niveles (Castillo et al, 2006; Moore, 2006 (7)).
Si aceptamos estas agrupaciones –con más o menos matices– como tales “nuevas familias” vemos que en todas ellas deja de estar presente un hecho que hasta hace relativamente poco siempre era constitutivo de la unión familiar en nuestras sociedades occidentales de raíz católica: la indisolubilidad del matrimonio. Este hecho característico de la familia premoderna y fruto del papel hegemónico que ejercía la religión en la vida social, impedía la separación de los cónyuges, además de otorgar un lugar preponderante al marido (padre) y la sumisión de la esposa e hijos, a la vez que consagraba una forma de parentesco como legítima: sólo la de los nacidos dentro del matrimonio. Como podemos ver, en la actualidad estamos lejos de este tipo de situaciones y el divorcio o las separaciones han venido a introducir una profunda fractura dentro de un modelo hegemónico que hasta hace pocas décadas ha estado vigente, al menos en nuestro país (8).
De cómo han cambiado las cosas en España en apenas tres décadas lo pone de manifiesto que el número de separaciones se ha triplicado desde 1982 hasta 2001 (9), mientras que el número de divorcios se ha doblado para este mismo periodo, todo y que las cifras siguen siendo de las más bajas de la Unión Europea (Jurado, 2005). Pero junto con el incremento cuantitativo en el número de rupturas familiares, también hay que destacar las consecuencias o efectos que traen consigo, no sólo en los proyectos de vida de los cónyuges –cambio de residencia, distribución de bienes, cambios en el estatus laboral, etc.– como de la prole. Según datos de 1991, en la mayoría (82%) de las parejas que se separaban o divorciaban habían hijos y en el 92,4% de las rupturas matrimoniales todos los hijos quedaban con la madre, porcentaje que pasa a ser del 95% en aquellos casos en que la ruptura se producía en las primeras uniones de hecho (Jurado, 2005). Sea como fuere, parece claro que después de la ruptura, las situaciones vitales de los ex cónyuges, de los hijos e incluso de los abuelos y amigos comunes, siguen derroteros dispares y, a menudo, inciertos.
Podemos destacar, pues, que frente a un modelo que imponía una inevitable “convivencia para toda la vida”, se va hacia formas en las que tiende a predominar el “mutuo acuerdo”, sobre todo en función no de un mandato divino sino de unas expectativas más modestas y, en ocasiones, como en las denominadas “parejas del fin de semana”, en la búsqueda de una “convivencia lúdica” con la que pretenden así alejarse de los problemas y dificultades que conlleva el vivir juntos cada día. Hasta qué punto estas propuestas llegarán a consolidarse o tendrán una viabilidad más allá de los desiderátum de los interesados, es una cuestión que está siendo objeto de controversia, entre otras razones, por el carácter frágil o “líquido” (Bauman, 2008) de los vínculos que establecen.
Pero además de mencionar estas nuevas formas de convivencia que, casi imperceptiblemente, se han ido colando en nuestras biografías, el otro aspecto a resaltar es qué suponen estas nuevas situaciones para la prole. Decíamos en la primera parte que si algo caracteriza la llegada de la pubertad y la adolescencia son los diversos y profundos cambios y, por consiguiente, un gran esfuerzo si se quiere crecer y asumir de forma lo menos traumáticamente posible el paso a la edad adulta. Pues bien, si aceptamos que este proceso es ciertamente difícil en sí mismo, cuanto más si acontece en una situación en la que la familia está en plena transformación. O cuando las figuras parentales no sólo no tienen claro su propio papel –en relación a las anteriores que si lo tenían o al menos lo aparentaban– sino que tienen que (re)construirlo –como puede ser el caso de algunas familias mono o homoparentales.
“Muchas personas, mayores y niños, viven hoy en día en este tipo de familias que, por lo general, no se han formado, como en épocas anteriores, a consecuencia de la muerte del cónyuge, sino por la reestructuración de los lazos matrimoniales tras el divorcio. El niño con un padrastro o madrastra puede tener dos padres o dos madres, dos series de hermanos y hermanas, además de otros nexos de parentela complejos, a consecuencia de los múltiples matrimonios de los padres. La misma terminología ofrece ya dificultades: ¿debería el niño llamar “madre” a su madrastra o más bien dirigirse a ella por su nombre? La dilucidación de estos problemas puede llegar a ser ardua y suponer un coste psicológico para todas las partes; pero también existe, desde luego, la oportunidad de nuevas formas de relación satisfactorias” (Giddnes, 1994, p. 24).
Desde luego que no tenemos, todavía, una respuesta a las preguntas que se planteaban en la cita anterior y ni es una cuestión menor encontrar una manera adecuada de dirigirse a quien sustituye al anterior miembro de la pareja, lo que sí parece claro es que cuanto más “adulto” sea el comportamiento de aquellos que ejercen las funciones parentales, mejor (Constante and Tanner, 2004). Se trataría de no trasladar o hacer repercutir en los miembros de la nueva familia, especialmente los más adolescentes, las dificultades que obviamente se han de encontrar en el camino hacia una relación en la que, en la mayoría de los casos, parte sin una experiencia previa.
De los cambios en las relaciones de la pareja
Con toda la precaución que supone entrar en el ámbito de la privacidad, donde para decirlo de forma llana “cada familia o pareja es un mundo”, un aspecto en el que podemos estar de acuerdo es que la división y la organización del grupo doméstico pasaba por asignar a la mujer la condición de madre y esposa, y para el hombre de “cabeza de familia”. Hasta qué punto la redefinición de los roles es una búsqueda –lucha llaman algunos– marcada por una gran ambigüedad, contradicciones, avances y retrocesos es algo que supera nuestra posibilidades de entrar en ellas, ni siquiera de forma somera. Por tanto, teniendo presente estas limitaciones, nos centraremos en dos aspectos que consideramos importantes en la (re)ubicación que están llevando a cabo los miembros de la pareja. Por un lado, la consecución de una mayor simetría en la distribución de las tareas domésticas y, por otro, nuevas tentativas en el orden de los afectos o manifestaciones afectivas entre la pareja y con la prole.
Decimos que una de las características que destaca en las nuevas formas de convivencia es la pérdida del papel patriarcal del hombre. Seguramente esta afi rmación podrá ser objeto de muchas matizaciones, pero lo que está fuera de dudas es que la legitimidad que antaño se le otorgaba y asumía, hoy en día está en franca decadencia (Flaquer, 1999; Anguera et al, 1999). Ahora bien, junto a esta afi rmación también hay que destacar el hecho que la búsqueda de una repartición más equitativa de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, la continuidad o discontinuidad de la vida laboral después de la maternidad, no siempre resultan del todo homogéneas (10). Sea como fuere, lo que parece a todas luces más evidente es que para la mujer combinar la vida laboral y doméstica resulta una verdadera odisea diaria (Tobio, 2002), a pesar de que algunas hipótesis dan el máximo protagonismo del cambio familiar en España a la mujer y particularmente a las más jóvenes (11) (Jurado, 2005).
El otro aspecto a considerar es el que tiene que ver con los afectos o manifestaciones afectivas entre los miembros de la pareja y con la prole. Por descontado que no es nada fácil precisar el papel de los sentimientos en la vida de las parejas, sea cual sea la época a la que nos estemos refi riendo. Damos por sentado que el amor, juntos a otros valores –ayuda y sostén mutuo a lo largo de una vida; sacrificio para sacar adelante una prole, conseguir o aumentar un patrimonio– ha sido el cemento que animaba y les mantenía unidos. Sin embargo, una mirada más atenta pone de manifiesto muchos altibajos en este proyecto que, durante siglos ha estado tutelado por los mandatos, ya sean divinos, la tradición o del Estado. Hasta fechas recientes la figura de un hombre rígido, frío y distante en la relaciones de pareja y con los hijos ha sido no solo una imagen sino un prototipo y un símbolo que encarnaba diversos valores, entre ellos el de la virilidad. Salirse de este papel, a pesar que interiormente se deseara, era dar pie a una serie de representaciones y atribuciones que generalmente se reservaban al mundo de la feminidad. La ternura y la vivencia de la sexualidad, aunque presentes eran objeto de disimulo y en muchos casos de grandes recubrimientos y tapujos por parte de la mujer y, muchas veces, también de los hombres. Por encima de todo, la obediencia a los designios del esposo y padre se erigía como principio incuestionable y sagrado, cuyo cumplimiento comportaba el sometimiento de la mujer –incluso a disponer de su propio cuerpo– y de los hijos. No hace falta remontarse muchos años atrás para encontrar relatos y vivencias que darían testimonio de esta situación, probablemente con mucha mayor crudeza. Más aún, es probable que en el proceso de transición hacia lo que se ha dado en llamar la familia postpatriarcal, situaciones de sumisión al “cabeza de familia” convivan con otras más dialógicas y simétricas, cosa que llama al desconcierto, sobre todo a la hora de valorar hechos como la violencia doméstica. Sin embargo, sea cual sea el punto de vista que adoptemos, lo cierto es que como señala Ferry en su libro Familia y Amor:
“la comparación del matrimonio moderno con su predecesor del Antiguo Régimen saca a la luz una serie de cambios fundamentales que, desde la perspectiva del homo democraticus en el que más o menos todos nos hemos convertido, dan ventaja al primero”. Y añade más adelante: “Dentro de todos estos cambios, el más importante, la primera ruptura por así decirlo, se halla sin duda alguna en el paso de un matrimonio “de conveniencia” –casi siempre arreglado por los padres o por la comunidad sobre la base de criterios económicos o de linaje– a un matrimonio elegido entre los contrayentes” (Ferry, 2008, p. 93).
Y si nos aproximamos en el tiempo, el vuelco es aún más notorio pues “en resumidas cuentas, de ahora en adelante el amor ocupa un lugar central en el matrimonio: es su fundamento” (Prost, 2000, p.78). Y si bien el autor habla de Francia y de mediados del siglo pasado, lo cierto es que con sus avances y retrocesos estamos ante un hecho inherente a las “relaciones de pareja” en la modernidad (Giddnes, 1998). Lo diremos nuevamente en este proceso de transición –como en otros antes mencionados– muchos son los factores que han intervenido de forma diversa e interrelacionada. Y con la intención simplemente de tenerlos en cuenta, convendría destacar entre estos factores, el empuje de las ideas feministas, la independencia económica de la mujer, la generalización de la contracepción, todo ello en el marco de una sociedad cada vez más secularizada e individualizada.
Pero además de la búsqueda de nuevos posicionamientos en los roles de las parejas, también asistimos a transformaciones significativas en las relaciones paterno-filiales (Anguera, 2003). En este caso, y con una alta resonancia mediática, cada vez son más frecuentes las voces que se alzan contra la falta de autoridad en la familia, la ausencia del padre y los riegos que ello conlleva en cuanto a la educación y comportamiento de los hijos, especialmente, los adolescentes. Violencia, abandono y fracaso escolar, problemas psicológicos y de comportamiento, embarazos no deseados son algunos de los comentarios que saltan frecuentemente a la opinión pública para tipificar la situación actual de los jóvenes. No vamos a negar que algunas de estas cuestiones sean realmente un problema y que preocupe a las familias implicadas como al conjunto de la sociedad. Pero también es cierto que frente a este panorama que se dibuja desolador, cada vez son más los hombres que se ocupan de sus hijos, que asumen tareas domésticas y que junto a su pareja se responsabilizan y siguen de cerca el crecimiento de sus hijos cuando son pequeños y en una época tan delicada como es la adolescencia (Marí-Klose et al, 2008 (12)).
De nuevo no hace falta retroceder mucho para comprobar cómo hasta hace relativamente poco tiempo cuando se hablaba de la situación de los hijos dentro de la familia lo que aparecía de forma evidente eran los deberes de éstos para con los padres y casi nunca al revés. Del “padre padrone” que dirimía los conflictos con sus hijos, a veces, solamente con la severidad de la mirada, estamos asistiendo a una situación en el que los deseos, opiniones y decisiones de los hijos son habladas y respetadas (Kurz, 2002). Probablemente se pueda objetar que muchas veces a lo que se asiste es a una delegación de la autoridad y al sometimiento de los padres a los caprichos de sus “pequeños o jóvenes tiranos”. Puede ser, pero la preocupación por el cuidado de los hijos, no sólo de los más básicos –salud física y mental, educación, socialización, etc.– sino también de aspectos más intangibles como pueden ser el acceso a la cultura y el respeto a sus anhelos y proyectos de futuro, especialmente en los más jóvenes, son cuestiones que encontramos en la agenda de los progenitores actuales, cualesquiera que sea el tipo de familia que pretendan construir (Sayer, 2004; Lleras, 2008).
También es verdad que tampoco se trata de ignorar las difi cultades e incertidumbres que se generan al iniciar un nuevo camino. En este sentido, compaginar la vida laboral y doméstica es una carga que en muchos casos ocasiona un enorme agobio en las mujeres que han visto cómo el peso de las responsabilidades y tareas aumentaban, tanto si asumen el cuidado de los hijos en pareja, más aun si tienen que hacerlo en solitario. Por su parte el hombre, frente a la pérdida de una legitimidad que le venía concedida directamente por delegación divina o el poder de la tradición, a duras penas trata de salir a fl ote en un ambiente que se hace cada vez más inestable en muchos frentes: la pareja, la familia, el trabajo, el futuro. Podríamos decir pues, que estamos ante un escenario en que lo viejo y lo nuevo confluye, pero que a diferencia de otras épocas, esto último se mueve a una velocidad de vértigo y difícilmente se está suficientemente preparado para adoptar una postura óptima en todo los flancos que se abren, especialmente en aquellos que tienen que ver con las relaciones personales y más si los protagonistas son, en este caso, los propios hijos.
Tal vez uno de los retos a los que se enfrenta esta “sociedad adolescente” es la necesidad de encontrar su propia adultez sin que para ello tenga que aferrarse o reivindicar modelos que difícilmente podrán regresar, pues, como bien señala Elisabeth Beck-Gernsheim,
“… esa leyenda de una pasado sano engaña, en este como también en otros puntos. En realidad, la familia de la época preindustrial era, sobre todo, una comunidad forzada por la necesidad y los imperativos, a la que el mucho trabajo y la amenaza de los golpes del destino (temporales, pillaje, hambrunas) mantenía unida. Por razones de supervivencia, estaban en primer plano los intereses materiales del hogar y de la aldea, y no la libertad del individuo. Dominaban entonces tales circunstancias que quedaba poco lugar para actitudes de consideración, manifestaciones de ternura o comprensión” (Beck-Gernsheim, 2003, p. 131).
Claro está que crecer en estas circunstancias no resulta fácil, pues si bien es verdad que se ponen de manifi esto cambios positivos que hacen patente modelos de relación paterno filiales de mayor cercanía afectiva y respetuosos con las decisiones individuales, también es cierto que, como se quejaba un chico ante unos padres ciertamente desorientados en como tenían que llevar adelante su separación, “con tanto jaleo no hay quien se aclare”. Más allá de la rotundidad con que suelen expresarse los adolescentes, resulta que hoy por hoy, y a pesar de la proliferación de los libros de autoayuda, el manual no está escrito y hará falta, además de tiempo, muchas cautela para que sobre los adolescentes no recaiga parte de la confusión que viven los mayores, pues querámoslo o no, únicamente si se está en condiciones de adquirir y aceptar una mayoría de edad, se podrá ayudar a crecer a los que aún no la tienen. Hay que tener presente que en España las familias monoparentales, en las que la madre constituye el soporte económico principal y el padre aporta la parte complementaria, tienen apenas 30 años de recorrido por lo que todavía pervive una cierta desconfianza sobre su capacidad de “sobrevivir”, de cumplir con los roles asociados a la familia tradicional.
Por supuesto que todavía es pronto para prever la evolución que seguirán estas “nuevas familias” y qué derroteros marcarán los itinerarios personales en su esfera más íntima. Lo que sí podemos observar es que esta transformación no se está llevando a cabo de forma atraumática y que las tensiones y conflictos derivados van más allá de los propios protagonistas para abarcar a toda la parentela, especialmente a los hijos que se encuentran, ellos mismos, en plena vorágine de cambio. Para decirlo en palabras de la estudiosa de este tema antes mencionada: “la respuesta a la pregunta sobre qué es lo que vendrá después de la familia resulta de lo más fácil: ¡la familia! De otro tipo, mejor, la familia pactada, la familia cambiante, la familia múltiple, surgida del fenómeno de la separación, de nuevos matrimonios, de hijos pasados o presentes familiares tuyos, míos, nuestros…” (Beck-Gernsheim, 2003, p. 25).
LA ENTRADA EN EL MUNDO LABORAL: UNA CUESTIÓN CADA VEZ MÁS DIFÍCIL
“A los dieciocho años pudo haber sido poeta. Ahora no es poeta, ni escritor, ni artista. Ahora es programador informático, un programador informático de veinticuatro años en un mundo donde no hay programadores informáticos de treinta años. A los treinta años estás demasiado viejo para ser programador” (Coetzee, 2002, p. 167).
Coetzee nos describe magistralmente en su novela Juventud lo difícil que resulta hacer realidad un proyecto vital, entre otras cosas porque no siempre se tiene la sufi ciente claridad para elegir de una vez y para siempre aquello que se pretende ser, sobre todo si tienes poco más de dieciocho años. Pero también, porque una vez que se ha tomado tal decisión –estudiar una carrera, aprender un oficio, buscar una ocupación cualquier–, el panorama se presenta poco prometedor: difi cultades para entrar, precariedad o inestabilidad mientras se está dentro y la amenaza de una salida o expulsión del mercado laboral cada vez más temprana. Como diría Sennett: “Nada a largo plazo”. Y si éste es, de algún modo, el lema que defi ne nuestra sociedad y especialmente el mundo del trabajo, se pregunta: “¿Cómo puede un ser humano desarrollar un relato de identidad e historia vital en una sociedad compuesta por episodios y fragmentos?” (Sennett, 2000, p. 25).
De la misma manera que señalábamos cambios acelerados en la vida familiar y cómo en muchos casos suponen un ruptura respecto de modelos que han pervivido durante largos periodos de tiempo, sin apenas cambios en profundidad, en el caso de la vida laboral asistimos a transformaciones no menos radicales y paradójicas. No hace muchos años, la llegada de la adolescencia suponía el hecho de hacerse mayor y con ello una triple transición: familiar –nuevas relaciones–; económica –“ganarse la vida”– y domiciliar –marchar de la casa paterna–.
Pues bien, este proceso –planteado esquemáticamente– además de retrasarse ha pasado a ser, en general, mucho más incierto. Acceder a un lugar donde desarrollar tus conocimientos y habilidades –en muchos casos después de un largo periodo de formación y la etiqueta de “joven sufi cientemente preparado” (13)–, está suponiendo para los más jóvenes un enorme esfuerzo que muchas veces se ve poco compensando o, lo que es peor, un “mundo laboral” al que se teme y pospone su entrada. Más allá de la cautela con que se que puedan manejar las cifras y los motivos que se dan sobre el retraso en la emancipación de los jóvenes, una cuestión que difícilmente se podrá ignorar son los desequilibrios y contradicciones que acompañan la fase actual del capitalismo avanzado o mundialización de la economía. Si bien este nuevo “orden económico” afecta por igual a jóvenes y adultos, hay algunos colectivos muchos más frágiles, sobre todo, a los imperativos del mercado. “Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo” (Sennett, 2000), “La precariedad del trabajo en la era de la globalización” (Beck, 2000), “Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad” (Sennett, 2003) son, además de subtítulos, aspectos concretos que aluden a esta nueva realidad.
En este sentido, una situación ciertamente paradójica es la que viven los jóvenes de nuestra época: por un lado se exige una formación cada vez más sofisticada y, por otro, las oportunidades parar acceder a un puesto de trabajo son cada vez más inciertas. Al menos por lo que respecta a nuestro ámbito más próximo las cifras resultan sufi cientemente reveladoras. Un informe del Consejo Económico y Social (CES) del 2002, referido al conjunto de España, decía entre otras cuestiones:
- “Puede afirmarse, entonces, que la temporalidad ha venido siendo, desde finales de los años ochenta, la situación más habitual de los jóvenes que trabajan. Si a ello se añade las altas tasas de paro que como se dijo más arriba, sufrieron estos jóvenes en buena parte del periodo, bien podría afirmarse, asimismo, que pocos habrán dispuesto a lo largo de esos años de una fuente de ingresos, mucho menos estable. Y concluye más adelante que “la temporalidad ha debido impulsar el retraso en la edad media de emancipación de los jóvenes españoles desde finales de los años ochenta” (CES, p. 48 y 50).
Desde un ámbito más cercano como es Cataluña, los datos no pueden ser más reveladores:
- “Así pues, al final del siglo XX un sustancioso 65% de los hombre jóvenes de 16 a 19 años se encontraba fuera del mercado laboral y un relativamente reducido 20% era activo laboralmente. Sin duda, esto ha supuesto para los hombres un mantenimiento de la inmensa mayoría de los menores de 20 años como jóvenes, no solo por lo que respecta a la edad sino también a la situación vital”.
Y por lo respecta a la mujer la situación no se vislumbra más halagüeña: “La extensión de la juventud como una etapa vital alejada del mercado de trabajo es todavía más evidente entre las mujeres de menos de 20 años que entre los hombre de la misma edad laboral” (Miret, 2004, p. 15-16. La traducción es mía).
Ante este panorama, al margen de lo que pueda ofrecer una visión más exhaustiva cercana, no es casual que ante las incertidumbres y dificultades reales con que se encuentran los más jóvenes para acceder al trabajo en nuestra sociedad, los plazos para la salida del hogar paterno, la vida en pareja y la fecundidad, se retrasen. “De acuerdo con los datos recogidos en el estudio CIS 2.370 para el informe sobre la Juventud 2000, tres de cada cuatro jóvenes españoles viven la mayor parte del año en el domicilio paterno o de quienes hacen sus veces, lo que supone un descenso porcentual de cinco puntos respecto a 1985” (CES, p. 24).
Como dice el protagonista de Juventud, después de encontrar trabajo y plantearse la posibilidad de pagar una hipoteca durante los próximos diez o quinces años, “lo único que haría falta ahora para completar el cuadro serían el coche y la mujercita” (Coeetze, 2002, 142). Al comentario anterior se podría añadir que, a menudo, tras una fachada aparentemente despreocupada o irónica de muchos jóvenes, lo que hay es visión desesperanzada sobre su futuro y su realización personal. Inestabilidad, precariedad, dependencia, son aspectos que además de caracterizar gran parte de la oferta laboral actual, también vienen a condicionar otros ámbitos como pueden ser la vida relacional, así como la posibilidad de encauzar proyectos más acordes con su formación o anhelos. No es casual, pues, que la mayoría (77%) de los jóvenes españoles consideren que los aspectos más importantes que debe tener un empleo sean la seguridad y la estabilidad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Observatorio de la Juventud en España, Encuesta 2006).
Junto a esta situación de precariedad laboral, otro aspecto llamativo es que mientras en la adolescencia, incluso durante la infancia, se ha promovido la inmediatez y la facilidad para conseguir casi todo, en el momento de acceder a la vida adulta lo que se exige a los jóvenes es justamente lo contrario: madurez para saber esperar o capacidad y serenidad para adaptarse a las situaciones cada vez inciertas y cambiantes, como reclama el “orden económico” actual. Es como si de golpe los destellos que acompañaban a la “edad dorada” se apagaran y la sociedad en su conjunto rechazara, frenara su paso a la mayoría de edad. No deja de ser como mínimo contradictorio que se exija aquello que no se cultivó, justamente en el momento ideal para hacerlo.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Hemos hecho un recorrido a grandes rasgos por algunos aspectos que caracterizan la sociedad actual y sus repercusiones, directa o indirectamente, en la vida de los adolescentes, concretamente en su camino hacia la adultez. Básicamente se ha hablado de cambios sociales y de cómo muchos de ellos, de una u otra forma, están marcando nuestras biografías e itinerarios personales. Se ha señalado, también, que ante el desconcierto que generan estos cambios se echan de menos las recetas, las soluciones definitivas. Lamentablemente no las hay, o al menos no parece que las haya, lo que supone para los adultos y los adolescentes la difícil, pero estimulante tarea, de moldear su propia vida; de buscar soluciones y salidas a retos que, hasta hace poco, parecían impensables. Pues como dice Alain Touraine,
“Cada vez que cambia nuestra mirada sobre nosotros mismo, nuestro entorno y nuestra historia, tenemos la impresión de que el mundo antiguo ha caído arruinado y que no hay nada que pueda reemplazarlo. Eso es lo que hoy sentimos, pero, como hicimos en el pasado, intentaremos construir una nueva representación de la vida social y así escapar a la impresión angustiosa de la pérdida de todo sentido” (Touraine, 2005, 15-16).
Ante este panorama muchas son las dificultades y amenazas que acechan este momento de doble transición –social y personal– que viven los adolescentes de hoy. En este sentido nos parece oportuno destacar dos riesgos que pueden aparecer a la hora de considerar esta etapa del ciclo vital. Por un lado, la excesiva dramatización de los confl ictos adolescentes y, en consecuencia, la progresiva medicalización y judicialización de su vida. Nos parece que el intervencionismo cada vez mayor de los expertos, a menudo como única alternativa, justamente no favorece el crecimiento y la búsqueda de autonomía, sobre todo cuando las medidas que se tomen se dirijan exclusivamente a los adolescentes.
El otro riesgo potencial, que se sitúa justamente en el polo opuesto, es una cierta tendencia a banalizar los confl ictos de los jóvenes y, más concretamente, de los adolescentes. Quizá la necesidad de encontrar una respuesta rápida a los problemas que plantean, una cierta ambigüedad a la hora de considerar sus dificultades y la de aquellos que están más próximos –familia, docentes, iguales– hacen que los auténticos problemas –psicológicos, psiquiátricos, sociales– sean un terreno abonado para propuestas pseudoclínicas o discursos más cercanos a la trivialización que no al sufrimiento que los y las adolescentes pueden tener y/o estar ocasionando.
2 Como señala A. Iriarte, “es cierto que por desnudez masculina no puede entenderse una exhibición del cuerpo en su estado “natural”, pues su ámbito es el gimnasio, donde el joven se educa dedicando una buena parte de la jornada a modelar la figura que dará cuenta de sus cualidades de ciudadano, es decir, de sus buenas actitudes para la defensa de la patria y para la vida en sociedad. Teniendo en cuenta este aspecto “cultural” del cuerpo del hombre se entiende que la representación del desnudo masculino equivalga a la de la mujer artificiosamente ataviada” (1990, p. 30).
3 Sobre la prolongación de la adolescencia consultar un breve pero interesante artículo de René Bendit (2006).
4 Entendido en la línea que le otorga este autor, quien considera que “en las condiciones de la modernidad reciente todos nosotros nos atenemos a estilos de vida, pero además, en cierto sentido, nos vemos forzado a hacerlo (no tenemos más elección que elegir).
5 Si bien me parece una expresión acertada, no considero lo mismo sus argumentos porque además de un cierto regusto a que cualquier tiempo pasado fue mejor, en algunos casos achaca a los jóvenes toda una serie males que, más bien, son ellos los que los padecen.
6 Según el Censo de Población de 2001, el modelo familiar que predomina en los hogares de España es el de pareja con dos hijos (22,2%). Mientras en años anteriores, éste iba seguido del modelo de pareja con un hijo, en 2001 la situación ha variado y esta posición la ocupa el modelo de parejas sin hijos (19,4%). INE, 2004, p. 2.
7 Tanto la revisión de Castillo et al. como la reseña del libro Sullivan, ponen el acento en que no obstante lo reciente de las investigaciones y de la experiencia abierta de este tipo de familias, en general, no se detecta un “balance catastrófi co” por lo que hace sobre todo la vida doméstica y la relación con los hijos.
8 Una visión apasionada sobre el Noviazgo y Matrimonio en la burguesía española, en el libro de Ferrándiz y Verdú publicado en 1975.
9 Concretamente en 2002, el número de separaciones y divorcios que hubo en España fue de 115.188 (73.567 separaciones y 41.621 divorcios), más del doble de los registrados en 1985. INE, op. cit.
10 Además, a la hora de plantearse esta recomposición de roles las cosas se complican, pues de forma directa o indirecta intervienen una serie de factores como: el nivel de estudios de los miembros de la pareja –sobre todo de la mujer–, el status profesional, los ingresos y nivel social de procedencia o de la forma de emparejamiento según en nivel educativo de los cónyuges (sea homo o heterogámico).
11 En relación a un repartimiento más igualitario de las tareas domésticas y, a pesar de las disonancias entre los que se dice y se hace, un hecho innegable, más allá de la importancia que se le otorgue, es la expansión educativa de la mujer y, como una de sus consecuencias, su incorporación al mercado de trabajo. Por lo respecta a la generalización de la formación en la mujer, tan solo un dato. De las mujeres nacidas a finales de los años 40, un 28% no tenían estudios, las nacidas 40 años más tarde, solo un 1% estaban en esta situación (2005, p. 57).
12 Tems de les famílies es un trabajo que de forma rigurosa y exhaustiva, al menos por lo que respecta a Catalunya, ofrece datos suficientes que cuestionan los muchos tópicos sobre la situación actual de las familias –distribución de tareas domésticas, cuidado y seguimiento de la prole, etc.– y de los hijos –especialmente el tiempo de los adolescente, la relación con los iguales, etc.–.
13 Una de las posibles opciones ante las dificultades de inserción laboral de los jóvenes es la prolongación del periodo de formación, lo cual además de retrasar la emancipación, no garantiza mejoras evidentes por lo que respecta a la ocupación, pues se da la paradoja que jóvenes “sobre-formados” terminan optando a puestos de trabajo de perfil bajo tanto profesional como salarial.