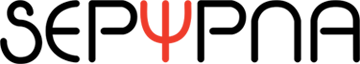Importancia de la psicopatología en las indicaciones psicoterapéuticas hoy en día
PDF: fedida-importancia-psicopatologia.pdf | Revista: 27 | Año: 1999
Pierre Fedida
Psicoanalista
Texto de la Conferencia presentada en el II Congreso Europeo de la Asociación Europea de Psicopatología del Niño y del Adolescente (A.E.P.E.A.) y XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (S.E.P.Y.P.N.A.) que bajo el título “De la comprensión de la psicopatología al tratamiento” se desarrolló en Sevilla (España) del 15 al 17 de octubre de 1998.
Traducción realizada por Paz San Miguel. Psicólogo Clínico.
La psicopatología podría encontrarse hoy en día situada frente a un dilema, como poco, imprevisto.
Mientras que a comienzos del siglo XX representaba esa ciencia de las afecciones del espíritu y de los trastornos de la personalidad –heredera de una tradición filosófica y médica enormemente prestigiosa– y que esta ciencia se consideraba como la base de la psiquiatría clínica, la psicopatología podría encontrarse en proceso de llegar a ser una disciplina académica entre otras, privada de las interrogaciones que ocasionaban su espíritu de investigación. Y en el momento en el que la psicopatología podría beneficiarse de una convergencia de aportes bastante extraordinaria tanto neurobiológicos y farmacológicos como provenientes de la clínica y la teoría psicoanalítica, podría parecer bastante inútil a los prácticos de la categoría que fuere.
A decir verdad, la vía de una posible destitución científica ha sido progresivamente abierta por los propios psicoanalistas que han dejado de lado la recomendación freudiana de no abandonar nunca la observación psicopatológica. Esta no protege contra el riesgo filosófico de la especulación teórica que sobreviene inevitablemente cuando se priva al pensamiento de la extrañeza del otro y de la referencia de los síntomas. El texto de Freud sobre “El Inconsciente “(1915) estigmatiza la actitud filosófica que se encierra con facilidad en tautologías para desconocer los hechos de observación psicopatológica. Estos aseguran, por el contrario, a la metapsicología una fuente de imaginación y un valor de legibilidad clínica a las construcciones producidas y a las hipótesis avanzadas. Ahora bien, aunque la psicopatología sea reconocida por los psicoanalistas como una necesidad, más o menos difícil de perfilar, de la formación universitaria, la tendencia mayoritaria no es la de pretender que –incluso dentro del psicoanálisis– no haya más necesidad de explicitar el contenido si no es para conservar con la psiquiatría un campo común de conocimientos acerca de las disfunciones psíquicas y psicobiológicas. O incluso la “psicopatología de la vida cotidiana” no es en el psicoanálisis lo que da verdaderamente su sentido a la psicopatología de la normalidad –entendiéndose que un lapsus, un olvido, un sueño o un acto fallido son esos momentos críticos de la vida psíquica en su continuidad dinámica. Y la consideración de aparente continuidad de los procesos psíquicos no iría en contra de la afirmación de que el único verdadero conocimiento está aquí indisociablemente unido a la práctica de la escucha y de la interpretación en la cura psicoanalítica.
Desde otra vertiente –la de una pragmática psiquiatría de la prescripción de psicótropos y especialmente de la nueva generación de moléculas– se podría sostener que la psicopatología tiene una incidencia muy escasa sobre la elección del tratamiento. La semiología de un trastorno y su identificación nosográfica no se benefician, desde una perspectiva semejante, al verse simplificadas y sistematizadas según criterios a fin de cuentas bastante comportamentales por cuanto ponen de rele
vancia la psicología popular de los estados internos regularmente expresados en las quejas de los pacientes. ¿ Sería necesario comprender el origen y la función de una neurosis obsesiva cuando la simple discriminación de un trastorno compulsivo-obsesivo puede ser considerada una manifestación “X” con posibilidades de ceder a los efectos de una molécula que cura igualmente bien el dolor moral que la sensación de cansancio vital o incluso el estado depresivo? El conocimiento neurobiológico de las áreas de disfunción cortical ya había abierto la posibilidad de que no fuera necesario denominar la manifestación psicológica (“angustia”, “depresión”, “confusión”, etc.) para ceñirse solamente a la designación del objetivo neuroquímico: la neurofarmacología molecular ha inaugurado ya una nueva era de lo aclínico, en la que prevalece la elección instantánea de una prescripción psicológicamente polivalente. Desde el momento en que es la comprensión de la molécula lo que conlleva el alivio de un trastorno, el interés de una descripción y de una comprensión psicopatológicas finas, que den cuenta de las complejidades psíquicas pasa a segundo plano. Como consecuencia de esto, se puede fácilmente imaginar que la especialización clínica psiquiátrica se encuentra muy reducida en su competencia y que entonces está reorientada hacia una vocación “social” de protección, de readaptación y de reinserción.
No es nuestra intención aquí la de enunciar las ideas generales que acompañan con frecuencia al anuncio de las amenazas de desaparición. Vivimos una época en la que las transformaciones en boga en nuestras prácticas teóricas y clínicas ciertamente no deben ser temidas –aun cuando ocasionen en forma acelerada tales cambios en nuestras formas de ver, de pensar, de comprender e incluso de comunicar. El tema de este congreso nos invita, de este modo, a una puesta a prueba de nuestros puntos de referencia y nuestros marcos de reflexión. Hoy en día, el interés de recurrir a la psicopatología con vistas al tratamiento no debería consistir en el retorno a una semiología médica y a una nosografía sobrepasada por la transversalidad de las nociones. La toma a cargo y el tratamiento –a menudo exclusivamente psicoterapéutico y a veces asociando psicoterapia, reeducaciones, farmacología – llevan a la redefinición de un campo en el que objetos y modelos diversamente elaborados son colocados en situación de confrontación crítica. Es lo que Daniel Widlöcher señala con el título de un pluralismo psicopatológico y es lo que nosotros hemos defendido en la perspectiva de una psicopatología fundamental que organice las intersecciones teóricas– precisamente allí donde se deciden nuevos objetos que deben seguramente mucho a la clínica psicoterapéutica.
Ciertamente, podríamos preguntarnos acerca de la validez de que goza en nuestros días el principio avanzado en el siglo XIX por la psicopatología, según el cual el conocimiento de las funciones normales se enriquecía y profundizaba mediante la observación de las disfunciones patológicas. En el uso que Freud ha requerido para recordar que lo patológico era un “agrandamiento” de los fenómenos normales no se encuentra esta idea evolucionista de que la naturaleza experimenta (Naturexperiment) y de que las crisis en el desarrollo así como las anomalías que resultan de ellas aclaran el curso normal de los procesos. Con la psicopatología disponemos de esta perspectiva y esta comprensión de las condiciones que se dan en un individuo para paliar estados de carencia o adaptarse en situaciones de angustia con el fin de asegurar su supervivencia.
Una concepción semejante –que lleva a suprimir la oposición de lo normal y de lo patológico y a considerar lo normal como una ficción positiva necesaria para la descripción de las formas y los procesos patológicos– se encuentra en la base de una formación en la clínica y, en cierto sentido en efecto, es inherente a la práctica de la clínica psicoanalítica.
El título dado a la presente comunicación es “Importancia de la psicopatología, hoy, en las indicaciones psicoterapéuticas” Un título semejante no hace, de entrada, más que enunciar la necesidad de referirse a un conjunto de conocimientos acerca de la vida psíquica y sus momentos críticos de cara a la atención a un paciente y el compromiso para una psicoterapia. Mi intención inicial se ha visto satisfecha al evaluar el riesgo de un rechazo de esta referencia en la concepción de una psiquiatría pragmática de la prescripción o –desde un punto de vista totalmente diferente– por el efecto de una generalización abusiva de la indicación de psicoterapia. Pero reconocer la importancia de la psicopatología no podría liberar del ejercicio académico que define los prerequisitos de la disciplina mejor adaptada. No podría ser tampoco el retorno a un esquematismo médico del conocimiento positivo de los signos y las clases a partir de las cuales un diagnóstico es el que conforma las indicaciones terapéuticas requeridas. La reevaluación de la función de la psicopatología es aquí puesta en relación con la elección que se impone del establecimiento de una psicoterapia. Y es esta la que puede modificar el estatuto, que por otra parte conviene acordar, de lo que se llama “psicopatología”. En un momento en el cual toda una multitud se afana en torno a la investigación de las condiciones de la formación y del ejercicio de la psicoterapia, el tema de este Congreso y las diversas contribuciones a las que da lugar ofrecen –si es que hubiera necesidad de ello– una especie de refuerzo de actualidad tanto con respecto a la necesidad de la psicopatología como a la definición de la práctica del oficio de psicoterapeuta.
La presente comunicación me proporcionará la oportunidad de desarrollar sucesivamente los siguientes puntos:
- Dos secuencias de observación clínica.
- El origen de la contratransferencia.
- El rol inter-psíquico del síntoma en la transformación del psicoterapeuta.
- La práctica de la psicoterapia y la formación del psicoterapeuta.
- El porvenir de la psicopatología.
1. DOS SECUENCIAS DE OBSERVACIÓN CLÍNICA
He escogido presentar dos breves secuencias de observación clínica que pongo en relación con nuestro propósito. Una de ellas proviene de la primera entrevista que tuve con un niño de 7 años – Hervé–. La otra es un fragmento muy corto de una sesión con una mujer depresiva –Tatiana– más de un año después del comienzo de su psicoterapia. En medio de las dos secuencias, que son contemporáneas, quisiera poner especialmente en evidencia la manera en la que se forma la observación psicopatológica –no solamente nuestra propia observación en la situación clínica sino también aquella de la cual da testimonio el paciente (niño o adulto) y que puede, según el caso, facilitar o entorpecer el trabajo terapéutico–.
Cuando recibo a Hervé a demanda del pediatra así como de la madre del niño, ya sé por medio de un tercero que desarrolla desde hace poco más de dos años una “obesidad depresiva” que es una fuente de violentas angustias para su madre que vive sola con el niño. Hervé tiene un bonito rostro muy fino que resulta como algo extraño a la robustez de su cuerpo que no me parece que deba ser calificado de obeso aunque su volumen y su peso parece que empiezan a molestarle. La habitación en la que recibo a los niños solamente tiene una mesa y dos sillas situadas cara a cara. Desde la primera cita, sobre la mesa solamente una hoja grande de papel y un lápiz. Las paredes son blancas y no están decoradas. Ningún juguete a la vista. Hervé está situado frente a mí, y permanece silencioso algún tiempo. Yo no le hablo. Me pregunta dónde está el servicio. Le contesto que se lo diré un poco más tarde. “¿No tiene vd. miedo de que me cague en su moqueta?”, me dice con una violenta emoción que trastorna su rostro. Y al mismo tiempo, se pone a llorar. Le digo que está muy enfadado de estar aquí contra su voluntad. Entonces se levanta, da vueltas a la habitación y me dice: “si yo tuviera un arma de fuego, me explotaría la cabeza” Empezamos a comunicarnos entonces. Pienso que una psicoterapia comienza en el momento preciso en el que Hervé está a la vez enfadado y triste. Le digo que da vueltas como si fuera un prisionero. “En casa, me pasa lo mismo con mamá, que está todo el tiempo gritando y que no quiere que me mueva. Dice que le da dolor de corazón cuando me muevo” Hervé se vuelve a sentar, y empieza a hablarme un poco de su vida que le resulta aburrida. Dice que no querría levantarse por las mañanas “porque ahora todo es triste”. Come porque le hace dormir, y aunque tiene miedo al dormirse, prefiere eso al resto. “Puedo contarme cosas aunque sean terribles y tengo menos miedo” La expresión de Hervé se ha vuelto tranquila al hablarme. Su mirada se ha despertado y en ese momento me da la impresión de que lo ha comprendido todo. “Mamá está siempre cansada. Llora a menudo. Ella querría que yo estuviera muerto para olvidarse de mi papá”.
Al coger peso, Hervé se construye una fortaleza coronada por una torre desde la que puede observar todo el delirio depresivo de su madre. Es esto lo que él comienza a dibujar ante mí. Es una fortaleza sin puertas y la alta torre, fina, puede verlo todo. “A veces, me pongo en un rincón de la cocina y hago como que leo.” Las violencias cotidianas de la madre –que, al parecer, consisten sobre todo en sus gritos y en sus lloros, pero también en bofetadas– dan lugar en Hervé a una especie de identificación empática mediante la cual busca diluirse, como para defenderse insensibilizándose. Observa todo. Se acuerda de escenas entre su madre y su padre cuando tenía 3 ó 4 años: su padre quería llevarle con él, pero él se enganchaba al desenfreno de la madre, se enredaba con ella en su violencia.
Durante los 6 meses en los que me ocupé de Hervé, no falta ni a una sola de las entrevistas. En cada sesión, habla y dibuja – dibujamos juntos en la gran hoja dispuesta entre nosotros–. Poco a poco, es como si me encontrara colocado en la situación de un supervisor porque el niño me cuenta lo que su madre ha dicho o ha hecho y lo que él ha llegado a escuchar con ello “te mataré” o incluso “te estás volviendo tan gordo y tan feo como tu padre”. O incluso: “Te cortaría la lengua” Hervé me dice: “Mamá es muy desgraciada por no poder librarse de papá”. Y un poco después: “a ella le gustaría quererme, pero siempre le duele la tripa”.
La intuición de Ferenczi –ampliamente retomada desde entonces– era, ya es sabido, que el niño vivía a menudo la violencia pasional del adulto como algo que le incitaba a convertirse en el psiquiatra de éste, podría decirse: su psicopatólogo y su terapeuta. La violencia psíquica y el terror que produce provocarían, de este modo, una inmovilización depresiva del niño que debe acallar en sí mismo sus propias excitaciones y protegerse del quebranto interno/externo. La observación psicopatológica que el niño desarrolla acerca del comportamiento del adulto y la comprensión que adquiere de ello se asemeja a algo necesario para la supervivencia, en tanto le resulta directamente perceptible el desespero mortífero al que asiste cotidianamente. Y el enclave de la observación –esa fina torre que se yergue, ciertamente, también como un pene transformado en incastrable a fuerza de imponerse– lleva al niño a reconocerse en su vida psíquica por cuanto puede identificarse de forma empática con los movimientos psíquicos y corporales de su madre y suscitando su miedo. En una sesión, Hervé se mostrará muy deprimido: la víspera, había visto a su madre ingerir alcohol con una amiga hasta un punto en el que su “alegría” le había resultado a él completamente incomprensible y angustiosa. Nada se parecía a lo que él podría, potencialmente, experimentar.
La empatía es, quizás, un movimiento animista resultante del miedo suscitado por el otro. Se encuentra, ciertamente, en el origen de una psicopatología –literalmente hablando– y es también la condición para una subjetivación de la hostilidad y el odio. En el caso de Hervé, podría decirse que la “obesidad depresiva” ofrece la ventaja de una fórmula resumida: se trata, para él, de hacer posible, con esta modalidad depresiva, una protección contra una efracción excesivamente fuerte que le privaría de su capacidad de intensa observación aislada. Pero nos parece también que el enclave de esta capacidad de observación psicopatológica – correlativa del sentimiento de impotencia para llegar a ser el terapeuta de su madre –crea el riesgo de una auto-reclusión. La psicoterapia se impone aquí– en este preciso momento.
Pero lo que más me ha conmovido en el comienzo de esta psicoterapia, así como en su desarrollo, es lo que llamaría la creatividad psicoterapéutica de los momentos críticos que se produjeron entre Hervé y yo. Sin duda, como en toda psicoterapia, se puede considerar estos momentos críticos como algo tanto más fecundo cuanto que llevan al analista a nuevos insights en relación directa con el acontecimiento psicopatológico que se manifiesta en la palabra o el comportamiento del paciente. Todo ocurre como si la deformación que sufre una representación, en el momento en que esta está instalándose, situara al analista lo más cerca de una regresión que produce un nuevo tiempo de comunicación inter-psíquica. Hemos insistido en otras ocasiones en esta deformación y transformación regresivas formales en la vida psíquica del analista: a modo de lo que ocurre en el sueño, podría decirse que prevalece por un instante y momentáneamente una actividad alucinatoria que podría proceder de las “zonas ciegas” del analista –lo que se podría denominar aquí el recurso psicopatológico del trabajo analítico.
La segunda secuencia clínica que quiero traer aquí pertenece a una mujer de 41 años cuya psicoterapia, iniciada un año antes con frecuencia de dos sesiones semanales, me había colocado al principio ante la necesidad de organizar un dispositivo de cuidados psiquiátricos previos a la instauración de una situación analítica. Las dos primeras entrevistas con la paciente me habían dado la oportunidad de contemplar un estado de depresión en una crisis aguda: la primera vez Tatiana venía acompañada y, durante el transcurso de la entrevista, mostró una gran dificultad para hablar y contarme lo que le
ocurría. La segunda vez, al llegar a mi despacho, se desplomó y fue preciso que le levantara para sentarle en un sillón. Al final de esta entrevista, tomé contacto con uno de sus amigos, médico generalista, así como con un colega psiquiatra que podía recibirle el mismo día. Aceptó ser hospitalizada al día siguiente, y comenzó a la par un tratamiento antidepresivo en la clínica al tiempo que sería acompañada a sus sesiones de psicoterapia, que yo deseaba que comenzara durante su hospitalización. Durante el año siguiente, Tatiana acudió regularmente –a menudo con mucha antelación– a sus citas. El tratamiento quimioterápico, bien tolerado, había mejorado sensiblemente su estado depresivo sintomático. Pero ella se sabía extremadamente frágil y le resultaba completamente claro que esta mejoría de su estado se anticipaba, en cierta medida, a sus propios recursos. Intuía especialmente que los antidepresivos le despertaban demasiado pronto, véase demasiado íntensamente, y que tenía la necesidad de tomarse tiempo para despertarse por sí misma. Por otra parte, la mejoría seguía siendo muy inestable y hacía falta poca cosa –pese al seguimiento psiquiátrico que continuaba– para que sobrevinieran repentinamente momentos de angustia muy violentos. Tales momentos, cuando se producían sin anunciarse previamente, le permitían sin embargo telefonearme –lo que constituyó un verdadero progreso para ella que no podía imaginarse el demandar lo que fuera a quien fuere.
Una violenta crisis de angustia le había sacudido profundamente un sábado por la tarde –habiendo estado la sesión del viernes enteramente ocupada por la evocación de una larga conversación telefónica con su madre que le había tratado de histérica y le había conminado a detener su psicoterapia bajo la amenaza de verse privada de ciertas ayudas que le daba mensualmente. Su madre, decía ella, era una especie de insecto o de forma tentacular de la que ella quería deshacerse pero sin la que ella no podía arreglárselas, como si esa forma la penetrara y la poseyera. Y el odio que le inspiraba a veces el dominio de su madre sobre su vida psíquica y sexual le hacía – pensaba ella – correr el riesgo de una vuelta de su propia destructividad contra ella misma.
Es el domingo a la mañana cuando Tatiana me telefonea para pedirme hablar conmigo. Me dice haber vivido un infierno durante toda la noche en la que ha permanecido completamente insomne. Le propongo recibirle el domingo por la tarde. “Cuando era una niña muy pequeña, me acuerdo, aprendí a matar dentro de mi las emociones demasiado vivas, vivas con demasiada fuerza. Funcionaba. Como para dormirme, cuando yo cerraba todo mi cuerpo y no respiraba más. Desde que vengo aquí, estoy más tranquila. Mis emociones no me invaden. Fluyen ellas solas. Pero ayer, yo no había vivido eso nunca… golpeaba y golpeaba fuerte sobre todo lo que estaba vivo dentro de mí, que no llegaba a morir. Era la agonía. La agonía es no poder morir. Pues yo estaba en la agonía. No podía hacerme morir”.
Vuelve a hablar otra vez acerca de esa capacidad que tenía, de pequeña, para “cerrar todo su cuerpo” y no respirar para poderse dormir. “Durante el día, me sentía muy excitada por la presencia de mi madre, que era a la vez sublime y deplorable. Sabía que yo era su muñeca –una muñeca a la que se puede volver viva y una muñeca que debe también hacerse la muerta. Se podría decir que yo sabía muy bien pasar de un estado al otro, y que así no me arriesgaba a perderle puesto que tenía una necesidad vital de mí”. Pero lo que ocurrió la víspera –seguido de la sesión del viernes en la que también me anunció que no estaría presente en la sesión del marte– equivale al aniquilamiento de la muñeca: vio crecer en ella las imágenes monstruosas de sí misma viva, y le resultó intolerable.
El señalamiento de lo que puede ser la agonía –ser psíquicamente impotente “para hacerse morir”– me pareció tanto más remarcable cuanto que su ser de muñeca está aniquilado: la muñeca era el complemento psíquico de la madre, que podía amoldarse a los estados cambiantes de ésta. Tatiana dirá, en otro momento, que ella –que sabe por experiencia con su propia hija lo que puede ser una madre– conocía y comprendía todo acerca de los cambios más discretos que le sobrevenían a su madre. “No simulaba; sino que en todo instante era su doble”. Durante mucho tiempo pensó que incluso en eso consistía ser la hija de una madre: observarlo todo y comprenderlo todo en todo instante y tener el poder psíquico de la muñeca que siente todo lo que ve como si proviniera de ella misma. Sin lugar a dudas, la psicoterapia –a la que la madre es resueltamente hostil– le priva poco a poco de este ser-muñeca y le confronta de ese modo a verse desbordada por estados vivos que no reconoce porque no los conocía. Y la agonía es, sin duda, lo que ella ha dicho pero también es no tener ya consistencia.
La elección de estas dos secuencias –puestas en relación– responde al cuidado que tengo aquí de señalar el proceso de subjetivación que conlleva, en cada ocasión según modalidades diferentes (puesto que en cada caso una subjetivación semejante es algo singular) el conocimiento del otro más familiar y más próximo como extranjero. En la evocación, bastante constante, que Freud hace de la creencia animista, la cuestión es la identificación por inferencia atribuyendo al otro los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que uno conoce a partir de sí mismo. La creencia animista consiste, de alguna forma, en un control de los movimientos del otro, que protege contra toda agresividad mortífera de la que el otro podría ser fuente. Así pues, el conocimiento psicopatológico interviene como un proceso de subjetivación de lo ajeno desde el momento en que el otro familiar es adecuado para manifestar emociones, sentimientos, comportamientos y pensamientos que no son deducibles por identificación más que bajo la condición de haber podido interiorizar la extranjería. Por nuestra parte, hemos comentado largamente el pathei mathos del Agamenón de Esquilo que da esta plena dimensión a la prueba de subjetivación de lo psíquico en su manifestación enferma. La constitución de lo vivido en la experiencia (o todavía más: lo que enseña lo vivido) a la que el psicoanálisis confiere un valor de historización de sí, da todo su sentido a la psicopatología del pathei mathos. Es desde el momento en que el otro rompe con la familiaridad (que reclama una alianza con su enfermedad) cuando se decide –tanto en Hervé como en Tatiana– ese momento de la observación psicopatológica que lo más familiar amenazaba con hacer desaparecer. Porque nada es más, en efecto, pernicioso que esta inclusión enfermante en lo familiar.
En una comunicación muy sutil presentada en la Asociación Psicoanalítica Francesa, Aline Petitier partiendo de un texto de Conrad ha puesto el acento en el advenimiento del extraño en el seno del analista durante la cura. La interpretación no sobrevendría en el momento más crítico de este descubrimiento del extraño en uno mismo después de una palabra, a menudo anodina o banal, del paciente Discutiendo esta Comunicación, yo por mi parte volví a cuestionar esta idea de la empatía respecto a lo semejante puesto que es precisamente en el despertar inesperado de lo desemejante parecido donde se juega la mayor fuerza para la observación del otro y la interpretación. ¿Por qué, en estas condiciones, no avanzar la hipótesis de que “psicopatológico” significa exactamente eso: el mantenimiento imposible de una empatía en el momento en el que sobreviene nuestra propia locura que es solo capaz de ver el desorden del otro –de ver al otro como caos? ¿Pero no es esto volver sobre la concepción más comúnmente admitida de la contratransferencia?
II. EN EL ORIGEN DE LA CONTRATRANSFERENCIA
En sus desarrollos recientes, el psicoanálisis anglosajón consolida, a la vez, una concepción hermenéutica de la interpretación y una teoría intersubjetiva de la comunicación psicoterapéutica. . Esta tendencia a la que se adscriben un buen número de psicoanalistas, se basa en esa idea (a menudo presentada especialmente por Harold Searles pero también, en cierta medida, por Otto Kernberg en su práctica clínica con pacientes límites) de que la percepción del analista de las representaciones y afectos que le suscita el paciente en el curso de la cura, proporciona los miedos psíquicos para ser informado de los roles que este quiere hacerle jugar, compulsivamente, y, al mismo tiempo, de generar en él las interpretaciones adecuadas. No habría nada que objetar acerca de semejante acepción de la contratransferencia –en fin de cuentas, formalmente de acuerdo con su consideración inicial– si aquí no se hallara rehabilitada una teoría fenomenológica simplificada acerca de la comunicación intersubjetiva. Desde este punto de vista, fiel a la famosa “elasticidad” ferencziana, esta concepción de la comunicación psicoterapéutica supone muy claramente que el analista, cuyo análisis ha sido lo suficientemente profundo, dispone en sí mismo de la movilidad requerida para desplazarse constantemente en función de las transferencias del paciente permaneciendo a la vez fiador de su propia identidad (imagen ferencziana del tentempié que puede ser zarandeado pero siempre reencuentra su centro de gravedad).
No entraré aquí en una discusión acerca de la simplificación de que es objeto hoy día en el psicoanálisis la teoría fenomenológica husserliana de la intersubjetividad. Esta teoría es difícil y su utilización en la comunicación psicoterapéutica no debería darse por sentada por cuanto los conceptos de transferencia y contratransferencia son algo heterogéneo a su perspectiva. Señalemos, sin embargo, de paso –para mantenernos dentro de nuestra problemática de hoy– que la integración de una filosofía fenomenológica con una orientación dinámica de la psicoterapia pasa, resueltamente, en los autores más conocidos (L. Binswanger, R. Kuhn, W. Blankenburg, Kimura Bin) por la necesidad de una nueva aproximación a la psicopatología y, de ahí, por una reevaluación específica de la idea del tratamiento psicoterapéutico. Tal y como lo señalaba Binswanger, es el conocimiento psicopatológico de las estructuras deficitarias del ser-en-el-mundo (Dasein) y del estar-con (Mitsein) lo que guía al clínico terapeuta en su exacta evaluación de su conducción de la psicoterapia, a menudo coordinada con una aproximación farmacoterápica. Con las psicoterapias analíticas, no se mueve uno en los mismos parámetros teóricos y es solamente por medio de un pragmatismo reductor que se puede encarar una concepción fenomenológica de la intersubjetividad de la transferencia/contratransferencia. Semejante pragmatismo reductor funciona con la teoría husserliana de la intersubjetividad (esta se vuelve aquí irreconocible) y no tiene en cuenta la metapsicología freudiana de la transferencia. En fin, la hermenéutica – que J. Laplanche con razón discute – es aquí significativa de una especie de economía de los medios de la interpretación: el recurso a este tipo de interpretación no tiene gran cosa que ver con las condiciones psicoanalíticas de la formación de la interpretación durante la actividad de construcción del analista en la cura. Pero reconozcamos que esta pragmática de la comunicación intersubjetiva en la psicoterapia (todavía llamada “psicoanalítica”) se apoya principalmente sobre los recursos de la subjetividad contratransferencial en la situación y sobre la acción de los enunciados que se derivan de ellos. Podríamos añadir más directamente que esta pragmática comunicacional –reglamentada con criterios de eficacia a su vez verificados mediante criterios de evaluación terapéutica– vuelve a cuestionar radicalmente la idea del tiempo necesario para la preelaboración y la elaboración en el paciente, así como en el analista. De ello se extraen, ciertamente, nuevas concepciones de la psicoterapia psicoanalítica de una duración más breve y movilizando interacciones más directas –en cualquier caso no persiguiendo el levantamiento de la represión ni tampoco los contenidos de la amnesia infantil.
Me permitiría aquí remitir a mi trabajo publicado en Francia en 1992 sobre “Crisis y contratransferencia”. Lo que me importaba entonces era ya denunciar una pragmática inter-subjetivista de la comunicación psicoterapéutica –teniendo ésta por esencial y debiendo ser el objeto de la toma en consideración por los psicoanalistas, a la vez en razón del valor atribuido a la representación-fin de la curación esperada y porque el diagrama del modelo psicoanalítico es –tal como lo indica Freud en su texto “Construcciones en Psicoanálisis”– el de la ruptura de la comunicación socializada (escenas distintas, roles distintos, actividades separadas). Me parecía, entonces, que la contratransferencia llevaba los vestigios de una consciencia subjetiva de muerte del padre. Entendía así la función defensiva de una subjetividad cara a la violencia salvaje de las transferencias –pudiendo aquí concebirse filogenéticamente la subjetividad como una necesidad de la interiorización de la muerte.
En la perspectiva en que me sitúo aquí, hoy, me parecería más útil avanzar las siguientes propuestas:
- En el origen de la contratransferencia se podría hablar de la experiencia que tiene el niño –a partir de una vivencia traumática– del psiquismo del otro como violencia de una necesidad de división del yo: Lo que se pone en juego en esta necesidad es poder interpretar lo enigmático de las pasiones que agitan al padre o a los padres entre sí. Esta división del yo implica que quien resulta inmovilizado por la violencia psíquica debe ser también quien descifre los signos y les de significado. La acción del psiquismo sobre el psiquismo que está en el origen de la práctica psicoterapéutica supone, por lo tanto, la experiencia de una movilidad indispensable para las funciones de proyección e identificación.
- Tratándose de la identificación con los procesos y movimientos psíquicos del otro, sabemos que esta identificación es menos identificación con los roles y los personajes que con las imagos que el otro presenta. En su texto “Personajes Psicopáticos en el Teatro”, Freud da a entender claramente bajo qué condiciones la presentación de las imágenes hace posibles las identificaciones del espectador. Mientras que resulta posible identificarse con las motivaciones y los actos de un loco asesino, es mucho más difícil hacerlo con los enfermos con handicaps o gravemente heridos. Tanto la novela como el teatro constituyen un soporte muy favorable para estos movimientos de identificación/desidentificación: semejantes movimientos suponen la coexistencia de dos modalidades, una pathica (o lírica), la otra heroica (o épica), no yendo la una sin la otra en la psicopatología. Como lo señalaba E. Staiger, el relato heroico que el sujeto se hace a sí mismo de lo que le pasa, dispone de esta receptividad pathica de los afectos desmesurados que residen en el otro.
- La experiencia personal que el psicoterapeuta tiene de su propio análisis le ha hecho, sin duda, descubrir las zonas oscuras de su propia vida psíquica con las que viene a tropezarse –y por lo tanto a expresarse– la contratransferencia de su analista. Estas zonas oscuras (que pueden asimilarse a la compulsión a la repetición) serán mantenidas generalmente intactas en el sentido de que podrían llamarse “la parte de lo inanalizable”.
Pero, ¿acaso no es eso lo que ocasiona, en la práctica psicoterapéutica, la elección de los pacientes que tomamos a nuestro cargo y que nos conduce a la continuación del análisis con estos pacientes? En su Periódico clínico Ferenczi reprocha a Freud el haber querido privarle de ese sí mismo terapéutico en el que se alojaba la monstruosidad patológica de sí mismosu famoso “teratoma”. Ya se sabe la fortuna de que ha gozado esta idea en Winnicott, en Margaret Little, en Searles: El “análisis mutuo” ¿no consiste en la confianza en la creencia de que el paciente mejora al poder curar al terapeuta allí donde este fracasa al curar a su enfermo? Y, en cierto sentido, el análisis mutuo es la actuación ficticia de una contratransferencia que estaría en exacta simetría con la transferencia. Retengamos solamente la idea de que lo psicopatológico – reconocido y agudizado por la transferencia del paciente – es la experiencia en contacto con la cual el psicoterapeuta encuentra las condiciones de una angustia de curación.
III. EL ROL INTER-PSÍQUICO DEL SÍNTOMA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL PSICOTERAPEUTA
La crítica que he avanzado respecto a una tendencia del psicoanálisis a basar la acción psicoterapéutica en una teoría “fenomenológica” de la comunicación intersubjetiva (lo que yo he llamado aquí “una pragmática inter-subjetivista”) podría reforzarse con el argumento de que esta tendencia presta poca atención al rol que juega el síntoma en el proceso terapéutico y, para empezar, en la transformación del psicoterapeuta. Ciertamente, el tema final del “análisis mutuo” comporta esta idea de la curación del terapeuta por el paciente o incluso la de buscar con el terapeuta una “alianza” que refuerce las condiciones favorables del trabajo psíquico emprendido. ¿Y no se insiste también – en una perspectiva dinámica ya enunciada por Daniel Widlöcher – en la co-elaboración, el co-pensamiento? Pero es bastante significativo que pocos trabajos, excepto el de Widlöcher, presten atención a la función del síntoma en el avance del proceso terapéutico mismo. ¿Sería este uno de los signos que hemos señalado del riesgo de la desaparición de la psicopatología como punto de referencia en la práctica psicoterapéutica? Y ciertas concepciones de la psicoterapia –de inspiración cognitiva o comportamental– están ciertamente predispuestas a tener en cuenta el síntoma como una manifestación patológica a ser reducida y suprimida, bien porque es partícipe de una creencia errónea, bien porque aliena un comportamiento por una dependencia condicionada. Lo que equivale, tanto en un caso como en el otro, a atenerse a un punto de vista más psiquiátrico que psicopatológico del síntoma.
Las propuestas que quiero avanzar aquí se apoyan principalmente sobre las ideas siguientes:
- La “formación del síntoma” (Symptombildung) es un proceso singular entrando en la constitución de la neurosis individual;
- El síntoma es la forma que adquiere el aparato psíquico en el curso del proceso de individuación;
- Al igual que el sueño y la transferencia (que pueden ser considerados “síntomas”), el síntoma conlleva una memoria onto-filogenética de formas ancestrales incomprensibles para el sujeto; el síntoma toma prestadas expresiones enigmáticas al yo para el que es un extraño;
- Mientras que el síntoma médico –remitiendo a una semiología de la lectura de los indicios (cf. M. Foucauld)– apela precisamente al plano de la terapéutica (la conducta precisa), el síntoma psiquiátrico pertenece, podría decirse, a una “razón clasificatoria” (Patrick Tort) y, más precisamente, a la quiebra de las normas de representación de un proceso. Es importante recordar, a este respecto, que toda re-medicalización de la psiquiatría (v.g.: los signos de la depresión o de la confusión senil) conlleva una pérdida de la psicopatología en el sentido en que nosotros la entendemos.
- Freud ha tenido cuidado de recoger la tradición de la sintomatología psiquiátrica, es con el ánimo de poder construir “el punto de partida de la observación” psicopatológica. Pero el síntoma tal como el analista lo observa ya no es, ciertamente, el síntoma descrito por el tratado de psiquiatría. Para empezar, porque se ha modificado en la transferencia (ya fuese para haber llegado a ser un desafío a la curación y/o la expresión de una desconfianza frente al riesgo de influencia). Y también porque su condensación y su capacidad de desplazamiento significan que las “formas plásticas” que toma prestadas incluso del lenguaje (el síntoma histérico, “vía real” del tratamiento, según Freud) remiten a las capacidades de deformación y a las condiciones de figurabilidad en la palabra asociativa del transfert.
- El abuso cometido por los propios psicoanalistas en cuanto al uso, a menudo sistemático, hecho de la palabra “síntoma” reintroduce, esta vez, una especie de repsiquiatrización expresa del psicoanálisis (v.g.: “el niño síntoma de…”o incluso “es en la relación del niño con su madre donde hay que buscar el sentido del síntoma”, etc.). A este respecto, se comprende que H. Tellenbach y, a continuación, A. Tatossian hayan privilegiado el fenómeno frente al síntoma –siendo considerado el fenómeno psicopatológicamente como algo que da testimonio de una modalidad de ser entrando en comunicación con el terapeuta.
Recordando estas propuestas, quisiera citar la frase de ese niño de 5 años que me decía: “si te cuento mi sueño, ya no tendrás la misma cara”. Estas palabras me impresionaron porque situaban con la mayor precisión el sentido que atribuyo a la acción ejercida por lo psíquico sobre lo psíquico. Este niño quería, en efecto, darme a entender que mi cara –superficie a la vez protectora de uno mismo e infinitamente sensible a la forma de presencia del otro en sus expresiones– cambiaría una vez que el sueño en sus imágenes vividas y su relato ante mí modificaría lo que yo puedo sentir, pensar, vivir; así, me marcaría de tal manera que no podría olvidarlo. Como eco de estas palabras, no sabría hacer otra cosa que señalar algo que, a menudo, se me ha impuesto en la terminación de un análisis o una psicoterapia: ¿cómo desprenderse de un síntoma del paciente que, a menudo durante largos años, ha impuesto la forma de su presencia cuando yo tenía, por algunos indicios, todas las razones para creer que el paciente se había liberado hacía tiempo de lo que le evitaba vivir? La famosa “reacción terapéutica negativa” debería aclararnos más acerca de los ideales de salud y normalidad presentes en la contratransferencia en nombre de la curación, y debería también hacernos comprender mejor que la alianza psicopatológica entre el psicoterapeuta y su paciente implica la persistencia del síntoma como co-apropiación.
Pero ya nos hemos aproximado a esta bivalencia histérica/obsesiva del síntoma. Para simplificar, sin duda de buena gana podría decirse que el impresionante impacto del síntoma histérico toma prestada la forma (“vía real”) de la imagen plástica del sueño mientras que el síntoma obsesivo- intrincándose, como dice Freud –con los razonamientos del pensamiento que nos son familiares sale más bien de una forma “dialectal”. El dialecto obsesivo (síntomas de pensamiento) no está desprovisto de figurabilidad, pero no dispone del carácter figurativo corporal del síntoma histérico. La “neurosis de compulsión” tiene también de particular que en el tratamiento psicoanalítico solicita constantemente modos de representación consciente y que es incluso la consciencia sobreañadida la que constituye el síntoma (cf. “Diálogo sobre el síntoma” entre G. Didi-Huberman y P. Lacoste) . Habría que partir de esta bivalencia para comprender mejor cómo el síntoma transforma al psicoterapeuta.
Desde la primera entrevista con un paciente –y esto es todavía más claro cuando se trata de un niño pequeño– es verdad que el síntoma acude, en el encuentro, al primer plano de nuestra percepción. Ya se trate de la manifestación sintomática de un estado depresivo, de un estado ansioso, bien de una evolución melancólica o delirante: sería cómodo describir las características “psiquiátricas” de los síntomas. En la consulta con vocación psicoterapéutica, los síntomas tal como aparecen de entrada tienen como primera función informar al práctico acerca del estado cotidiano del paciente y, sobre todo, desocializar el encuadre de la entrevista solicitando al mismo tiempo la disposición psíquica requerida para la puesta en marcha de una construcción. Con toda seguridad, la observación del paciente no es aquí la del psiquiatra a quien se pediría una actitud prescriptiva. Sabemos, por otra parte, que en una consulta psicoterapéutica ocurre bastante a menudo que la expresión del síntoma se modifica rápidamente (v.g.: los lloros que sobrevienen al hablar, siendo inesperados para el paciente cuya expresión no es ya la misma que al principio de la entrevista): las modificaciones que se producen en el curso de la primera entrevista o ya entre las dos primeras entrevistas no ponen en cuestión lo que la primera observación ha hecho ver e imaginar, sino que dan testimonio de la plasticidad de la que el síntoma es capaz en el establecimiento de la transferencia.
Ciertamente, podríamos atenernos a la simple proposición de que la puesta en marcha de un trabajo psicoterapéutico consiste, por parte del terapeuta, en dejarse modificar y transformar (en sus propias representaciones) por la acción del síntoma. Podríamos decirlo con otras palabras avanzando la idea, muy freudiana, de que al tropezar con el obstáculo de la neurosis obsesiva, los analistas no han tenido el tiempo de descubrir y aprender el “dialecto” del que cada paciente es, en cierta forma, inventor. No tomar el tiempo para este descubrimiento, es también sobre-aislar el síntoma obsesivo como un signo representado (especie de gesto cerrado del lenguaje) así como dejarse capturar por la identidad de razonamiento de la que sería capaz nuestro pensamiento en virtud de la ilusión de la aparente familiaridad de los lenguajes. Porque eso es lo propio del lenguaje del síntoma – especialmente cuando atañe al pensamiento –pasar por un lenguaje común cuando las formas autóctonas son, por así decirlo, crípticas.
Mucho antes de 1900, Freud ya había comprendido que la apuesta terapéutica provenía de una actitud contratransferencial (antes de la escritura) que tendería en el terapeuta a rechazar el soñar el síntoma de su paciente. El sueño de La inyección de Irma – sueño de sueños ó prototipo del sueño del analista – pone en escena a todos esos terapeutas, incluido el mismo Freud, que no entienden que ella sufre. Incluido Freud salvo que se trate del sueño de Freud en donde se inscribe en negrita la fórmula de la Lösung que es tanto la vía del lenguaje como la vía de la capacidad de regresión en el analista que hace posible la transferencia. La voluntad de actuar directamente sobre el síntoma del paciente no es otra cosa que el deseo de verlo desaparecer –por así decirlo por una influencia seductora (cf. El amor de Transferencia)– mientras que es a lo que el paciente se aferra lo más posible, y sobre todo lo que le mantiene en la seguridad de su identidad.
Georges Bataille tenía esta curiosa fórmula para designar la forma patética del síntoma llegando hasta lo informe: hablaba de ser “mirado por el síntoma”. Curiosa y muy fecunda inversión de la mirada clínica al estilo de Charcot para quien la forma observada del síntoma debe llenar la forma gestual del cuadro. Ser mirado por el síntoma reúne –como lo señala Didi-Huberman– el modelo del contagio visual que, para Bataille, es conocimiento de la eficacia psíquica de una forma deformante y transformante y, de ahí, conocimiento de la acción de lo psíquico a partir de aquello de lo cual la manifestación visible o representable sería el vector. No sería esto el síntoma en el tratamiento psicoterapéutico –¿el extraordinario poder atribuido a una manifestación formada a lo largo de toda una vida, hasta el punto de identificarse con el propio individuo (el individuo es el síntoma) y capaz de desmontar en el otro (el terapeuta) la ideología yoica de sus propias representaciones? Queda mucho por hacer para entender cómo, en cada cura, el paciente tiende a reconstituir transferencialmente en nosotros esta superficie neutra de inscripciones y a exigirnos que tomemos el tiempo de ver y saber cómo somos modificados. Después de todo, cada uno podría preguntarse al término de una cura cómo ya no es el mismo.
La comunicación psicoterapéutica pasa ciertamente por ahí. Y nos haría falta aquí conocer mejor cómo todo síntoma es a la par una teoría de lo psíquico y una transferencia sobre objetos desconocidos. Se comprende tanto mejor que la transferencia sobre el terapeuta está muy lejos de poder ser elegida en lugar y plaza del síntoma.
IV. LA PRÁCTICA DE LA PSICOTERAPIA. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS PSICOTERAPEUTAS
Tal y como me gusta repetirlo, una psicoterapia es un psicoanálisis complicado. Ciertamente, hay que desechar la idea de que el cara-a-cara psicoterapéutico (¿y por qué?), la menor frecuencia de las sesiones, la duración más limitada, etc. caracterizan una psicoterapia como un análisis menor. Pero el diagrama del modelo de la cura analítica standard – que juega todo su papel de formación psíquica interna en el analista– tendría aquí la ventaja de poner en evidencia la naturaleza de la complicación, pudiendo definir la psicoterapia. Se podría, por otra parte, simplificar las cosas diciendo que en una psicoterapia la persona del analista representa, con su presencia, la función de un tercero mientras que a él sólo le corresponde, no obstante, mantener la situación analítica. No es apenas útil el entrar en una casuística técnica que especifique de un modo u otro el parámetro interfiriente del tercero: éste puede ser un familiar al que habrá que recibir, el colega médico o psiquiatra al que el paciente acude a consultar regularmente, un organismo de la Seguridad Social, la medicación, etc. El diagrama de la situación analítica ofrece la insigne ventaja del tercero excluido y, por consiguiente, de un “aquí-en-dos”(“ici-endeux”) según el cual la palabra puede hablar sin saber lo que tiene que decir ni a quién va dirigida. Y recordaremos, además, que la alucinación negativa que es constitutiva del llegar-a-seranalista del analista y de su neutralidad ha sido, ya desde 1890, evocada por Freud como la capacidad para convertir a la persona en una presencia “transparente como el aire”. La abstracción de la presencia es lo que hace posible para el paciente la memoria de la regresión transferencial.
Se trata, por lo tanto, menos de oponer psicoterapia y psicoanálisis que –al señalar la psicoterapia en el psicoanálisis– de reconocer que una psicoterapia tiene relación con las formaciones arcaicas de la vida psíquica y requiere, así, un cuidado extremadamente preciso y continuo (cualquiera que sea su duración) que compromete de forma íntensamente activa al analista en su propia vida psíquica. Ya se trate de la psicoterapia del psicótico, de los estados límites, de los pacientes que presentan una patología adictiva, o de los enfermos somáticos, etc., es inevitable verse impresionado por el entramado extremadamente denso en el que se presenta la técnica. Lo que digo aquí sirve igual, aproximadamente, para el trabajo psicoterapéutico con los niños.
Si se puede admitir que, poco antes de 1900, una teoría de la acción psicoterapéutica está ya a punto con su elaboración acabada, es cuando sobreviene en Freud la evidencia del fracaso, del cual sabrá más tarde que es imputable a un desconocimiento de la contratransferencia y a la omnipotencia terapéutica asociada a este desconocimiento. El sueño de la inyección de Irma –sueño de sueños, sueño en el origen del psicoanálisis, o incluso sueño de lo originario en la angustia de regresión del yo– es a la par el sueño que pone en escena a los terapeutas bufones impotentes para entender a Irma muda decir que sufre y el sueño en el que se escribe, “en negrita”, la solución (Lösung) de la fórmula química de la substancia sexual (trimetilamina) que es la solución del análisis. El sueño de Freud es el sueño del estallido del yo. Y la solución terapéutica está en esta capacidad de regresión del analista en su sueño o su angustia que le hace “ver la carne” (Lacan), lo informe. Dicho de otra manera, la solución terapéutica del psicoanálisis está en esa apropiación regresiva por parte del analista de los fracasos terapéuticos que ponen gravemente en peligro la vida de Irma. De ahí nos veríamos tentados, en efecto, a decir que una psicoterapia pone en un contacto tan cercano con lo primitivo informe –lo arcaico de uno mismo– que es después de esta visión cuando se ve lo que hay de más originario en las formaciones psíquicas del paciente. Es ahí, sin duda, donde el análisis kleiniano tiene todavía mucho que enseñarnos para nuestro trabajo analítico de psicoterapeutas.
En su artículo de 1949 acerca de “La Eficacia Simbólica”, Claude Levi-Strauss intentaba una comparación entre cura chamanística y cura psicoanalítica. Al final de su desarrollo, se refería al trabajo de la Sra. Sechehaye aparecido en 1947 sobre La Realización Simbólica y más particularmente al momento en que la psicoanalista pone en contacto la mejilla de su enferma con su pecho. Para Levi-Strauss, era quizás una oportunidad para ver al psicoanálisis –una psicoterapia– reunirse con la práctica del chamán para librar de su mal a la mujer encinta. El acento está, entonces, puesto en ese lenguaje en el que el gesto se efectúa y penetra a la enferma: la atención se encuentra aquí solicitada por la acción corporal de las palabras pronunciadas en la relación con el paciente –y, mejor todavía, por lo que transforma en eficacia (o realización) simbólica a un gesto en los intercambios con el paciente y en el espacio de este intercambio. Los que se ocupan de los niños autistas y de los niños psicóticos podrían dar testimonio de la aguda sensibilidad que recibe su propio cuerpo en la situación psicoterapéutica con el niño. Todo se vuelve infinitamente sensible y cada instante del cuerpo es ya una acción de realización simbólica.
Cualquiera que sea el interés de concebir la psicoterapia en relación con el síntoma, hoy en día es difícil permanecer ahí. Quizás hayamos permanecido, todavía, un poco prisioneros de ciertas formulaciones freudianas provenientes del “tratamiento de la histeria” en estrecha proximidad de Charcot. Ciertamente –como lo hemos avanzado aquí– conviene reforzar la “mirada” del síntoma sobre el terapeuta: es propiamente la condición psicopatológica de la disposición para emprender una psicoterapia. Pero ir más allá es, en efecto, entrar en la comprensión de procesos psíquicos de los que el síntoma es la piedra angular encargada de mantener una identidad y una integridad en el aparato psíquico y, por consiguiente, en el individuo. Es por esto por lo que la práctica psicoterapéutica no podría satisfacerse con esta idea de la “borradura” o del “recubrimiento” del síntoma (cf. La comparación de Freud entre escultura y pintura –per via di levare y per via di porre)
Me limitaré aquí a una única observación relativa a la formación de los psicoterapeutas. Todo lo que precede lleva a afirmar que es la experiencia del análisis personal y la formación psicoanalítica lo que se requiere en el trabajo psicoterapéutico con los pacientes. ¿ Y es que hay lugar –como querrían ciertas asociaciones de psicoterapeutas– para concebir formaciones más breves, principalmente pautadas por la supervisión y también más diversificadas, habida cuenta de la variedad de las prácticas psicoterapéuticas? Estoy en desacuerdo con esa hipótesis. Además, hay mucho que apostar acerca de que una enseñanza consecuente de psicopatología general, clínica y fundamental abriría los ojos acerca de las dificultades intrínsecas a la práctica de la psicoterapia.
V. RETORNO A LA PSICOPATOLOGÍA: SU IMPORTANCIA EN LAS INDICACIONES PSICOTERAPÉUTICAS
El recorrido que hemos efectuado aquí testifica por si solo –nos parece– acerca de la importancia que atribuimos al conocimiento de la psicopatología en las indicaciones psicoterapéuticas. Haciendo camino, hemos querido subrayar que la concepción que podemos obtener hoy en día de la práctica psicoterapéutica no podía ya ser la misma que la que prevalecía a comienzos de siglo, o incluso no sería la de los años sesenta.
Y, correlativamente, el lugar y la función de la psicopatología no podían más que verse modificados.
En una Entrevista concedida a una Revista brasileña en 1971, Michel Foucault pone de relieve el muy débil cientificismo del que daba testimonio la psicopatología en los siglos XVII y XVIII –e incluso en el siglo XIX hasta Freud. Ha insistido en varias ocasiones en esta “debilidad del aparato científico” comparativamente con lo que ocurría en la física o en la geometría, y después en anatomía y en fisiopatología (“verdaderas ciencias”) y habida cuenta del contexto económico y social del entorno (en el siglo XIX). Lo que Michel Foucault llama “debilidad del aparato científico” atañe tanto a la indigencia de los conceptos sacados generalmente de la medicina, pero queriendo emanciparse de ella, como a la ausencia de coherencia epistemológica en una disciplina que pretende ser un conjunto de conocimientos acerca del espíritu enfermo. La condena es, ciertamente, severa y lo es más a propósito de la psiquiatría –habiéndose el psicoanálisis, a su entender, automantenido en una posición ambivalente no llegando a romper verdaderamente con la psiquiatría y a ocupar el espacio de ésta.
No recordaría aquí las fuertes afirmaciones de Michel Foucault –cuyos trabajos acerca de la locura y la clínica han tenido un alcance considerable– si tales afirmaciones no conllevaran a la vez un esclarecimiento y una advertencia. Una aclaración: una psicopatología fracasa, en efecto, en él llegar a ser una ciencia –ya fuera ésta una ciencia del hombre– desde el momento en que proviene, de forma residual, de una medicina diagnóstica ya debilitada por una psiquiatría ignorante de aquello de lo que trata, a saber, lo que hoy día se denominaría la exclusión social. Bajo esta claridad epistemo-histórica, la psicopatología podría todavía –y ahí está la voz de alarma– constituir una pseudo-ciencia psicocrática de las indicaciones de tratamientos psicoterapéuticos. Y, en ese caso, no volveríamos a caer en aquello de lo que un siglo de psicoanálisis nos podía hacer esperar el haber escapado –una especie de remedicalización disfrazada y extremadamente sucinta de las indicaciones de psicoterapia.
Entonces, ¿cómo pensar las cosas?
He defendido aquí el punto de vista de que el compromiso en una psicoterapia reposa sobre esa “observación psicopatológica” requerida por Freud frente a los filósofos y toda clase de pseudo-terapeutas que creen que basta corregir el juicio y la creencia del paciente y que predican la relación intersubjetiva o, como ellos dicen, la “re-relacionalización”. Una observación semejante es, en efecto, indicadora de los obstáculos para el cambio. Deja ver lo que es lo más inquietante –por ser lo más extraño– y regula, por así decirlo, tanto la medida como los medios para la psicoterapia.
He sostenido aquí la idea de que una psicoterapia se entabla respecto al síntoma pero atañe a las formaciones más arcaicas de la vida psíquica. Y, en ese sentido, la comprensión psicopatológica es algo inherente a la regresión necesaria en el terapeuta para poder trabajar con su paciente. Es cierto que, según esta acepción, la psicopatología no puede entenderse más que en su concepción psicoanalítica.
Por último, si avanzo el proyecto de una psicopatología fundamental, es en el sentido en que los futuros conocimientos solicitan una confrontación crítica de los modelos de comprensión de los procesos psíquicos y psicopatológicos.